Hay que colocar los propósitos y realizaciones de este libro en el marco del revisionismo histórico que es predominante en la historiografía contemporánea, como muestra Barragán al citar a una legión de historiadores que están haciendo contribuciones para resituar y revalorar la entidad y la dinámica de la sociedad civil colonial.
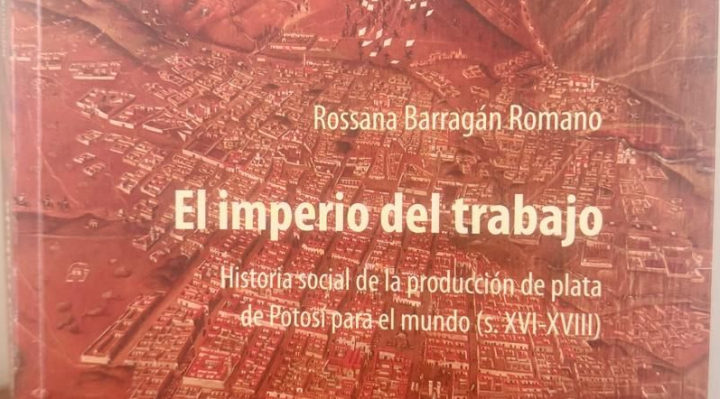
Brújula Digital|27|07|25|
Fernando Molina|Tres Tristes Críticos|
Acaba de aparecer un libro importante para la bibliografía boliviana y es bueno anunciarlo de inmediato. “El imperio del trabajo. Historia social de la producción de plata en Potosí para el mundo (s. XVI-XVIII)”, de Rossana Barragán, es, de acuerdo al especialista en esta parte de la historia andina y prologuista del libro, Kris Lane, “la contribución individual más importante hasta la fecha sobre la historia de larga duración de Potosí”. Barragán ha dedicado muchos años de vida a la concreción de esta su “magnum opus”, publicada por Plural Editores en 620 páginas bajo el cuidado editorial de Alfredo Ballerstaedt.
El núcleo de este monumental trabajo es una historia laboral, la de los incontables indígenas que pusieron en funcionamiento, con todo lo que ello implicaba, una de las minas más importantes de la historia del mundo. Una empresa colectiva de tantos y tan cruciales resultados económicos para el Viejo Mundo que marcó la imaginación popular europea y quedó registrada de diversos modos en las letras y las artes del Renacimiento y los siglos posteriores, y no solo en el Occidente.
La perspectiva colonial “naturalizaba” el trabajo que desempeñaron los indígenas. Naturalizar este trabajo significaba contar con él como se contaba con el propio mineral de plata. Así se pudo considerar a los trabajadores como obstáculos para su propia realización como fuerza de trabajo: gente floja, alcohólica y carente de habilidades que no podía lograr la anhelada racionalidad productiva.
Alguna historiografía económica también ha hecho algo semejante, reducir a los indígenas del Potosí colonial a abstracta “fuerza motriz”, al no tomar en cuenta las estrategias que desplegaron para sobrevivir en un entorno tan adverso. Hacerlo es la tarea, ahora, de un tipo de historia social que se centra en estas estrategias; que se detiene especialmente en el aprovechamiento por parte de los indios de los recursos con los que, pese a todo, contaban. Estos recursos eran la posibilidad de dañar la producción huyendo o “desapareciendo” del lugar del trabajo, la posibilidad de asociarse en un proto-sindicato y arrancar concesiones a los empresarios mineros y la posibilidad de hacer peticiones y denuncias a las autoridades políticas.
Tales temas han sido considerados en el pasado, sin duda, pero en el enfoque de Barragán adquieren un estatus particular: no son fenómenos analizados exclusivamente para aquilatar la desgracia indígena (“victimismo”), sino mecanismos de presión aplicados por sujetos sociales con agencia propia.
Algunos teóricos no historiadores, como los famosos economistas Acemoglu y Robinson, han “naturalizado” de otro modo el trabajo indígena en Potosí, insertándolo en instituciones que, como la mita, consideraban disfuncionales porque a la postre no iban a terminar en el “desarrollo”. Barragán señala que aseveraciones de este tipo implican una filosofía prescriptiva, es decir, introducen un “deber ser” que separa las instituciones en “buenas” y “malas” según un criterio teleológico. En realidad, las instituciones (consideradas como formas regulares del comportamiento social) responden a una compulsión muy diferente que esa proveniente del futuro e introducida por los analistas; esta es la necesidad de adaptarse a la realidad concretísima en la que operan. Por tanto, subraya Barragán, las instituciones son intrínsecamente cambiantes y, en efecto, cambian siempre con el paso del tiempo.
Lo que la autora quiere, entonces, es “desnaturalizar” el trabajo potosino, es decir, sacarlo de los esquemas que acabamos de mencionar para reconstituirlo en su singularidad y su complejidad. Va a mostrar, por ejemplo, que no hay una separación infranqueable entre mitayos (indígenas forzados a trabajar en la mina durante un periodo de sus vidas), mingas (indígenas que se dedicaban a la minería a cambio de un salario) y k’ajchas, que entraban a los socavones los fines de semana para hacer lo que ahora se llama “juquear”, esto es, extraer mineral que no les pertenecía y que luego beneficiaban en precarios trapiches, formando lo que la autora llama una “economía popular” ya en el siglo XVII. Barragán también está muy atenta a las ocasiones en los que los empresarios mineros sufren menoscabo de su poder por la acción colectiva de los trabajadores, por ejemplo, cuando estos se retiran del proceso productivo y generan con ello una escasez de mano de obra, que se haría aguda en el siglo XVIII, al punto de provocar las reformas mineras borbónicas.
Hay que colocar los propósitos y realizaciones de este libro en el marco del revisionismo histórico que es predominante en la historiografía contemporánea, como muestra Barragán al citar a una legión de historiadores que están haciendo contribuciones para resituar y revalorar la entidad y la dinámica de la sociedad civil colonial.
Una de estas contribuciones revisionistas es la teoría de Tristán Platt sobre el “pacto de reciprocidad” entre ayllus y autoridades coloniales, que ha tenido gran influencia en las ciencias sociales bolivianas. Un pacto implica sin duda la concesión de un estatus diferente (de un poder, diría Barragán) a los subalternos.
Esto no deja de tener su riesgo, por supuesto, ya anotado por varios historiadores, digámoslo así, del “ala izquierda”. El enfatizar la agencia de los trabajadores y la idea de “pacto” puede difuminar el aspecto estructuralmente asimétrico de la realidad colonial como tal; yo diría que incluso puede perder de vista y hasta esconder que estas relaciones más dinámicas se dan en un marco de subalternidad y racismo estructurales.
Este debate historiográfico es análogo al que se dio dentro de los estudios de la comunicación de masas a fines del siglo pasado. Se produjo entonces una revaloración del papel de las audiencias, que dejaron de considerarse meras receptoras pasivas de los mensajes de los medios de comunicación. Se comenzó a estudiar las formas en que los públicos modificaban con su participación y se reapropiaban de los mensajes, alterando su relación misma con los medios. Todo esto fue enriquecedor, pero, al mismo tiempo, se dejó de analizar asuntos –fundamentales pero tradicionales– como la concentración de la propiedad de los medios y otros expresivos de la asimetría que seguía habiendo en la comunicación social contemporánea y que hubiera sido mejor no perder de vista.
Debemos parar aquí por razones de espacio, pero por la importancia del libro que tratamos, continuaremos esta reseña en dos entregas semanales más, que se publicarán solamente en nuestro blog Tres Tristes Críticos y ya no en los medios asociados a este. En ellas hablaremos del primer y el último capítulo del libro, que son los que puedo comentar con mayor propiedad, porque son de historia intelectual, una disciplina con la que estoy más familiarizado. Hasta entonces.