En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
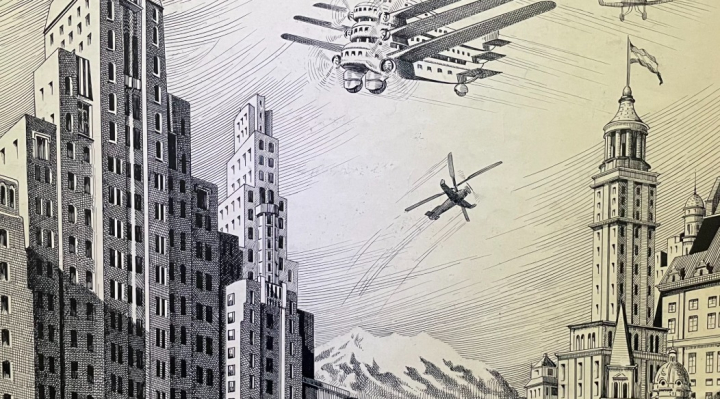
Brújula Digital|19|19|25|
H. C. F. Mansilla
Desde tiempos inmemoriales los seres humanos están agobiados por la consciencia de la incertidumbre y, en consecuencia, por el anhelo de conseguir algún tipo de certezas, aunque estas resultan casi siempre muy precarias. También en la Bolivia contemporánea el temor en torno al porvenir es conjurado mediante cábalas sobre el mañana y estrategias para corregir la fortuna. Por ello florece el curioso negocio de la futurología y la prospectiva, preocupación basada en el atávico miedo a lo imprevisible. El futuro es ─por suerte─ impredecible, porque su naturaleza es básicamente casual y volátil. Hasta los estudios más sofisticados sobre la temática se fundamentan esencialmente en un arte combinatorio que acentúa o mitiga decursos evolutivos del presente. Las siguientes líneas se inscriben en esa vana tradición que, después de todo, tiende a producir pronósticos desautorizados por la historia posterior. Aquí dejaremos de lado la esfera de la economía, la que, de todas maneras, es la más estudiada y donde hay menos coincidencias. Solo pensaremos cómo será Bolivia en términos realistas; no mencionaremos cómo debería ser en términos ideales.
En el terreno de las pautas generales de comportamiento se puede decir, con mucha cautela, que en las próximas décadas Bolivia no será una sociedad primordialmente distinta de la actual. El impulso modernizante, que se percibe a partir de 1985, ha tenido una tónica economicista y tecnicista. Hasta los candidatos de la derecha liberal-libertaria en las elecciones de 2025 no salen de esta tendencia. Ellos y también las opciones electorales que podemos denominar como izquierdistas y populistas, descuidan la esfera político-institucional, el ámbito de la educación y el campo de la cultura.
A partir de 1985, aunque con muchos tropiezos y desilusiones, el peso de la cultura política del autoritarismo ha sido reducido, aunque en escala muy modesta, y ha dado paso a una convivencia algo más razonable entre grupos que se perciben mutuamente como portadores de intereses divergentes, pero legítimos, y no más como enemigos que había que combatir “hasta las últimas consecuencias”. La escena política y electoral exhibe aún hoy (2025) las tradicionales muestras de agresiones verbales, el bloqueo de carreteras y vías urbanas y otras manifestaciones del folklore político rutinario, pero parece que hemos superado las características de la violencia extrema, como el asesinato de los adversarios, que tuvimos que presenciar en julio de 1980 y numerosos otros eventos anteriores. Un pequeño progreso, sin duda alguna, pero que podría ser anulado por el posible incremento de los fenómenos de miedo colectivo e incertidumbre masiva.
A menos de que ocurra alguna catástrofe natural o social, es previsible que en las próximas décadas se haya afianzado un régimen político-institucional con una alteración más o menos ordenada de partidos en el poder, lo que presupone una cierta capacidad de acuerdos intraelitarios para evitar el conflicto abierto entre partes y la desaparición paulatina de posiciones ideológicamente radicales que poseen hasta hoy un arraigo y un poder apreciable de convocatoria, un arraigo que se percibe claramente en los estratos de la población con menores niveles de ingresos y educación. El proceso creciente de urbanización, la expansión del sistema de educación formal, el notable ensanchamiento del sector universitario, el potencial de las redes sociales y el incremento de contactos con el exterior, representan factores que pueden favorecer el paulatino debilitamiento de esta aún poderosa cultura política del autoritarismo y del caudillismo carismático. Reitero que se trata de una mera posibilidad, no de una certeza garantizada por un desarrollo probable.
A primera vista esta evolución posee un carácter positivo y promisorio. Pero no significa necesariamente que los actores sociopolíticos hayan interiorizado efectivamente los valores de un modelo civilizatorio racionalista, pluralista y respetuoso del Estado de derecho. Es probable que en el futuro las agrupaciones políticas no desplieguen una genuina democracia interna, sino que preserven (a) las convenciones del caudillismo (tal vez a escala menor) y de la retórica altisonante, pero vacía; (b) las prácticas del prebendalismo y el clientelismo ─como es el caso persistente en la administración pública─; (c) la proverbial distancia entre los lineamientos programáticos y la praxis cotidiana; (d) y como valores de orientación, el cinismo de las jefaturas, el oportunismo de los cuadros intermedios y la ingenuidad de los simples seguidores. Es posible que las élites ya no acudirán a la violencia para dirimir sus diferencias porque habrán establecido una no muy democrática rotación ordenada de las mismas como núcleo del sistema operativo guber¬namental.
Es posible que en el futuro la mayoría de las decisiones políticas habrá adoptado la condición de lo transitorio e inestable que caracteriza las determinaciones aleatorias de los consumidores, por un lado, y de los compromisos contingentes en negociaciones de partes contendientes, por otro. El quehacer político habrá perdido así todo vínculo con una verdad sustancial y se habrá reducido a la solución momentáneas de intereses sectoriales cambiantes y pasajeros. La democracia se habrá transformado en un mecanismo para garantizar la rotación ordenada de las élites (lo cual no es poco si se considerada la totalidad de la turbulenta historia boliviana), pero el precio a pagar por los “éxitos” de esta modernidad será un sentimiento generalizado de desamparo ético. Faltará algo sustancial que dé sentido al conjunto de los esfuerzos y los sueños de la colectividad.
El ya mencionado sesgo tecnicista y economicista de la modernización boliviana se mostrará en un incremento de una tecnoburocracia difícilmente controlable según los parámetros de una comunidad inspirada por espíritu crítico-democrático. En los próximos años mejorarán, junto con los progresos tecnológicos, los sistemas de transportes y comunicaciones a lo largo y a lo ancho de la geografía boliviana. La ansiada “apertura” de todas las regiones tropicales y orientales se habrá cumplido. El nivel promedio de educación denotará una innegable mejoría. Pero también se constatarán otros factores no tan promisorios. El bosque tropical será un mero recuerdo literario. La desertificación se habrá constituido tardíamente en uno de los temas recurrentes de discusión pública.
Después de largas décadas de procesos de hiperurbanización y modernización, de una expansión demográfica sin precedentes y luego de la apertura de las regiones tropicales, tendremos como resultado final un retroceso al nivel de vida que predominaba alrededor de 1950, agravado por una creciente inseguridad ciudadana en las aglomeraciones urbanas y la degradación del medio ambiente. El país dependerá masivamente de donaciones alimentarias provenientes del exterior. El uniformización de la vida cultural y cotidiana será casi total (para alegría de empresarios, burócratas y planificadores y para lamento de los poquísimos intelectuales críticos que serán mantenidos, como siempre, en una función ornamental y marginal).
Las rarezas del futuro
En el futuro próximo necesitamos fuerzas políticas modernas, democráticas, tolerantes, pluralistas y dialogantes, que comprendan a los otros, es decir, a sus oponentes. No es seguro que el porvenir nos regale algo así. Probablemente sea una rareza, por ejemplo, imaginarse una izquierda abierta al uso de la razón para analizar y solucionar problemas políticos y favorable al Estado de derecho y a perspectivas éticas que superen el cinismo consuetudinario, la corrupción rampante y la indiferencia moral, que han sido inherentes a los regímenes bolivianos a partir de enero de 2006. Esto es muy importante, porque la izquierda boliviana en sus muchas variantes es vigorosa, popular y bien enraizada en la mentalidad general del país. Sin su apoyo, el país y la sociedad no cambiarán. En Bolivia la izquierda es muy pobre en el terreno de la producción teórica, pero muy fuerte en la captación de masas, hábil para el reclutamiento de funcionarios e indudablemente exitosa en la manipulación de la opinión pública. Intelectuales y militantes de izquierda olvidarán completamente sus caprichos ideológicos, sobre todo cuando logren ingresar al gobierno de turno. Así como antes celebraban las virtudes del marxismo, la planificación y las estatizaciones, en el porvenir se consagrarán a cantar con igual ingenuidad las bondades del régimen chino, que combina la economía de libre mercado con una cultura política altamente autoritaria. A estos pensadores les encantan los procedimientos chinos de adoctrinamiento masivo y de pensar en oposiciones binarias excluyentes.
La crónica repetitiva de los últimos años nos ha recordado la vigorosa persistencia de valores tradicionales, que van desde el machismo cotidiano hasta la irracionalidad en las altas esferas burocráticas. No es probable que ello se modifique en el corto plazo. Las consecuencias son muy variadas, y todas ellas tienen que ver con la ausencia de un racionalismo práctico-político, algo todavía muy escaso en la sociedad boliviana. Entre los resultados del irracionalismo crónico se hallan la pervivencia de una burocracia muy inflada y poco productiva, el saqueo sistemático de los bosques y de otros ecosistemas naturales, la improvisación en todos los ámbitos y el pensar permanente en el corto plazo.
En diciembre de 2020 se publicó un informe basado en fuentes empíricas, según el cual los ciudadanos bolivianos empleaban en trámites burocráticos con instancias del Estado central un tiempo promedio (per cápita) de 1.025 horas al año. En América Latina el tiempo empleado en trámites con la burocracia del Estado central era en promedio unas 330 horas anuales y en países de Europa Occidental sólo 159 horas. Ningún organismo oficial se sintió aludido. Ningún partido político, ninguna institución ciudadana y ningún intelectual propuso una reducción de estos procedimientos que hacen perder un precioso tiempo –el elemento más valioso, por ser el único irrecuperable – a los seres humanos. Aquí se percibe que la pérdida irracional de tiempo en un plano que puede ser modificado por obra humana no preocupa a casi nadie, pues de trata de un fenómeno considerado natural, como una tormenta que no puede ser evitada. Por todo ello es probable que los fenómenos de burocratismo y tramitología sigan su carrera ascendente.
La astucia por sobre la inteligencia
En todos los sectores sociales, y especialmente dentro de la llamada clase política, proseguirá la tradición de privilegiar la astucia (con todos sus componentes “prácticos”, incluidas las formas más refinadas del timo y el engaño) en detrimento de la inteligencia, lo que redundará en un bajo desarrollo del potencial innovador, en la prosecución de las actitudes orientadas hacia el corto plazo y en el declive del pensamiento crítico-analítico.
Si Bolivia no cambia el ritmo y la dirección de su evolución histórica actual, no se vislumbran posibilidades de eludir un incremento de la cultura política autoritaria y un cataclismo ecológico-demográfico a largo plazo. Tendríamos que cambiar nuestros anhelos fundamentales sobre el progreso y las metas principales de desarrollo, lo que es prácticamente irrealizable. Antes de que sea demasiado tarde, tendríamos que adoptar una actitud eminentemente crítica frente al fenómeno de la cultura política autoritaria y ante la continuada destrucción de los ecosistemas. Si Bolivia continúa sin grandes modificaciones como está hoy ─y todos los signos parecen confirmar esa tendencia─, el futuro será sólo una imitación mediocre del presente.