En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
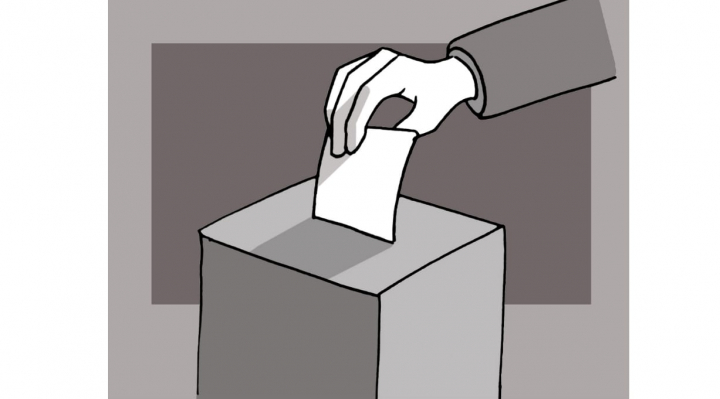
Brújula Digital|13|08|25|
Sonia Montaño Virreira
¿Qué decir del lugar de las mujeres al acercarse el Bicentenario de Bolivia? Los caminos recorridos forman un laberinto de encuentros y conflictos entre hombres y mujeres, pero también entre ellas, unas veces enfrentadas y otras solidarias por su pertenencia de clase, origen étnico o territorio.
En este artículo propongo tres ideas. Primero, describo los avances alcanzados por las mujeres y la persistencia de arquetipos femeninos que mutan sin desaparecer. Segundo, examino el impacto de una democracia en crisis, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Tercero, invito a analizar los momentos virtuosos que permitieron cambios significativos. Sostengo que dichos avances resultan posibles cuando convergen las fuerzas democráticas, la sociedad civil y el movimiento feminista.
Para sostener estas reflexiones revisé la serie “Protagonistas de la Historia” (1997), elaborada por la Coordinadora de Historia y la Subsecretaría de Asuntos de Género. Los estudios abarcan buena parte de los dos siglos transcurridos y destacan hitos de los que aún podemos aprender.
Las investigaciones revelan lo que permanecía entre líneas y exponen el sentido de la participación femenina. Muestran un patrón de dos caras: de un lado, la invisibilidad del aporte de las mujeres, pues la narrativa oficial naturaliza la maternidad y el ámbito doméstico; de otro lado, la consideración excepcional o secundaria de los papeles asumidos en guerras, revoluciones y luchas callejeras.
Los trabajos de la década del 90 prueban que las mujeres no fueron sujetos pasivos; lucharon por sus derechos y por los de la sociedad en su conjunto, aunque bajo la hegemonía masculina en lo social, cultural, económico y político. Hubo cambios, y muchos. Un estudio reciente (Montaño, 2024) concluye que las jóvenes de hoy toman más decisiones sobre sus vidas que sus abuelas e incluso que sus madres, pero aún se sitúan detrás de sus pares varones en casi todos los ámbitos. El mayor acceso a educación, salud y empleo no basta para celebrar. Las desigualdades resultan más lacerantes gracias a la abundante información que permite comparar realidades globales. El incremento de la violencia provoca alarma; por ello, la consigna “le pegan a una, nos pegan a todas” adquiere resonancia universal. Lo que ocurre en Gaza, Ucrania o Los Ángeles acerca a Donald Trump, Vladímir Putin y Evo Morales como figuras cercanas.
La Coordinadora de Historia describe los cambios de la Colonia y coincide con la historiadora peruana María Rostworowski quien indica: “La reestructuración de las identidades y roles de género fue parte de las drásticas transformaciones experimentadas por las sociedades andinas durante las primeras décadas” de esa etapa.
Doscientos años después persisten dos arquetipos. La serie de referencia presenta las historias de mujeres sobresalientes y anónimas, individuales y colectivas representadas, por un lado, por la madre, la agricultora, la tejedora y siempre responsable de la reproducción de la vida y, por otro, a guerreras como Bartolina Sisa, Gregoria Apaza y Juana Azurduy.
Otro libro que analiza el rol de las féminas en la historia es “Mujeres en Rebelión, la presencia femenina en las rebeliones de Charcas del siglo XVIII”, que estudia el sentido de su participación en las sublevaciones indígenas entre 1780 y 1782.
Las acciones aisladas se convirtieron en insurrección cuando Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, encabezó junto a su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza, ambas muy poderosas, una de las rebeliones más importantes. Lo interesante aquí es ver cómo las mujeres indígenas de entonces no estaban sometidas a estereotipos propios de la Colonia y, sin embargo, tenían el papel principal en la vida cotidiana, ejerciendo actividades militares en momentos clave mientras se ocupaban de mandar alimentos para el ejército rebelde. Durante el cerco a La Paz, comandado por Julián Apaza, se situaron al frente del combate, en igualdad con sus compañeros, mientras la gestión de la alimentación se transformó en factor estratégico.
La serie también muestra la condición femenina según la clase social y advierte la persistencia de discriminación incluso entre las élites. Otro aporte indispensable son los estudios de María Luisa Soux sobre el tránsito de las terratenientes antes de la Reforma Agraria a su nueva posición tras la misma.
En “DeTerratenientes a dueñas de casa” identifica la asociación entre conyugalidad y trabajo doméstico no remunerado, fenómeno que hoy permanece vigente.
Los estudios de Soux nos enseñan que, a pesar de las relaciones de poder, las mujeres que dominaban a otras mujeres dependían a su vez de sus esposos.
Se aprecia que estas investigaciones ponen luz sobre temas que hoy son de gran actualidad.
La historiadora Clara López Beltrán (2012) recuerda que los cambios efectivos en la vida de las mujeres no necesariamente coinciden con hitos cronológicos. Acerca de la Independencia indica que, para entender la transición del régimen colonial a la República, conviene conocer las condiciones que los patriotas pretendían abolir. En 1825, la llegada de los ejércitos libertadores prometía una nueva era, pero las formas cotidianas de vida continuaron casi intactas.
Un siglo más tarde, la Guerra del Chaco (1932-1935) volvió a mostrar el rol femenino, tanto en el frente como en la retaguardia, reflejan estudios sobre la contienda bélica.
La guerra abrió el camino a transformaciones sociales, entre ellas el surgimiento de las “Barzolas”, grupo afín al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo rol e historia fueron muy bien documentados por Arauco (1984) y Gueiller (2002).
Aunque la guerra terminó con la derrota ante Paraguay, esa experiencia alimentó la Revolución Nacional de 1952, que modificó las relaciones entre hombres y mujeres. La bibliografía sobre el papel femenino en la época es amplia: periodistas, intelectuales, enfermeras y dirigentes sociales aportaron a la gesta. Sin embargo, no ocuparon lugares acorde con su participación. El MNR, integrado por valerosos dirigentes de su tiempo, no cedió su poder ante liderazgos femeninos.
Por ejemplo, Lidia Gueiler, a pesar de su contribución en las calles y al partido, ocupó un puesto de secretaria municipal en sus inicios, pero sin abandonar la militancia. Su liderazgo y valor recién fueron reconocidos cuando la crisis política y la amenaza del golpe militar de 1980 la impulsaron a la Presidencia de la república.
Asimismo, la dirigente de las amas de casa mineras Domitila Chungara integró el grupo de cuatro mujeres que impulsó la huelga contra el régimen del dictador Hugo Banzer Suárez para exigir el retorno a la democracia y la amnistía general; la protesta precipitó la caída del régimen.
En los años 90 se amplió el espacio de participación. En el Congreso, las mujeres tejieron alianzas transversales que viabilizaron leyes contra la violencia y a favor de las trabajadoras del hogar.
La representación política mediante cuotas y paridad plantea la pregunta de si dichos cambios constituyen progreso real y si transformaron los modelos heredados de la Colonia. La retórica y la proliferación de leyes incumplidas suelen ocultar la pobreza, la violencia y el abandono estatal que marcan la vida cotidiana femenina.
Los estudios citados permiten reconstruir la memoria desde una perspectiva que lee entre líneas lo que antes se ignoraba, ya fuera por sesgo de género o por la tendencia hegemónica a minimizar las acciones colectivas de las mujeres. Documentan la participación de diferentes clases sociales bajo banderas de derechos. Muchas líderes recibieron la influencia de feministas de los años 20 y anteriores, cuyo empeño por la igualdad incidió en la retórica y en logros como el sufragio y el acceso a la educación. La influencia más recordada es la de Adela Zamudio, a quien evocamos al decir “permitidme que me asombre” ante señales de invisibilización.
Ante esto, se debe destacar que cada vez más mujeres asumen liderazgo, aunque su presencia, incluso con rostro indígena, no garantiza mayor igualdad ni mejor convivencia. A lo largo de dos siglos, los avances más notables se vinculan con los intentos —aún incompletos— de profundizar la democracia, que abrió vías para la ciudadanía femenina. Hoy esos logros se diluyen ante lo que la investigadora brasileña Sonia Correia define como “desdemocratización”, fenómeno que deteriora las instituciones en varios países, incluido Estados Unidos.
Mientras Bolivia no ha consolidado una ciudadanía universal y las mujeres siguen afrontando desventajas, la democracia existente permitió un relevo de élites encabezado por varones indígenas que ejercen un autoritarismo cercano a la dictadura. La presencia femenina resulta simbólica y la agenda de igualdad permanece relegada. El deterioro global de la democracia, agravado por la ideología libertaria de mercado combinada con autoritarismo, impacta Bolivia. Sus emblemas internacionales son el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei; en Bolivia, el Movimiento Al Socialismo abrió la puerta al ataque contra los derechos de las mujeres, con la complicidad de grupos fundamentalistas de derecha.
Se normalizaron el abuso sexual, la trata y la prostitución vinculadas a la minería ilegal y al narcotráfico; el mercado laboral tampoco mejoró. La democracia se encoge y la articulación entre Estado, sociedad civil y feminismo parece lejana, aunque constituye la única vía para un cambio verdadero.
Agradezco el trabajo de las historiadoras cuya producción resulta lectura imprescindible en escuelas y universidades, y para quienes hallan en la lectura un momento de felicidad y aprendizaje. Destaco dos colecciones: “Mujeres protagonistas de la Historia”, publicada en los años 90, y “Tejiendo Historias para Bolivia: más allá de sus 200 años”. Asimismo, el Centro Documental del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, donado al Instituto de Investigaciones Sociales, y el Taller de Historia Oral Andina son fuentes esenciales para conocer la historia no oficial, donde las mujeres se erigen en depositarias principales.
Salvo se indique lo contrario, todos los estudios citados se refieren a esta serie https://historiabolivia.org.bo/publicaciones/?t=0