En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
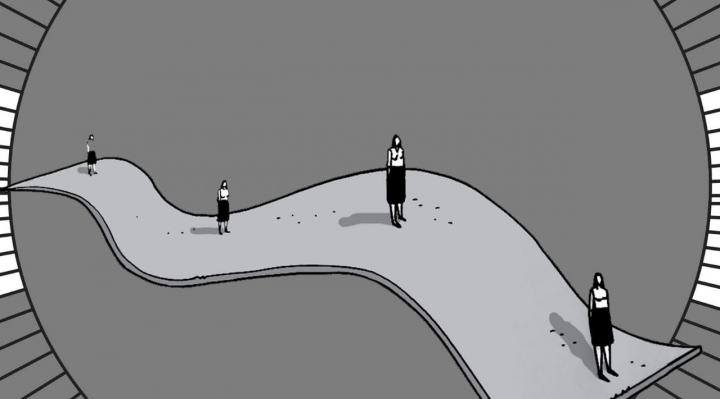
Brújula Digital|12|08|25|
Carlos Hugo Molina
Bolivia es un Estado de estructura política administrativa muy simple con solamente nueve departamentos, 112 provincias, 343 gobiernos locales, una extensión de 1.098.580 km2 y una población, según los datos preliminares del Censo del año 2024, únicamente de 11,3 millones de habitantes.
Un juego matemático esclarece la afirmación. Si toda la población boliviana se trasladara a vivir al departamento de Santa Cruz no quedando nadie en los ocho departamentos restantes, sólo seríamos 30 habitantes por km2. El Salvador tiene 286 habitantes por km2, y en el territorio de la autonomía indígena de Charagua, caben 3,5 veces la república centroamericana. España tiene 8.132 municipios en sus 505.370 km2 y Francia 101 Departamentos en sus 643.801 km2. Japón es del tamaño de Santa Cruz y tiene 120 millones de habitantes.
Siguiendo con las comparaciones académicas, en Bolivia estamos con una población en torno al 80% viviendo en ciudades y con las proyecciones censales, en 10 años llegaremos al 90%. Nos llama la atención el dato por lo elevado del porcentaje y, sin embargo, Uruguay en este momento tiene el 95% de su población en áreas urbanas, produciendo comida en sus áreas rurales para una población tres veces más grande que la suya, que por supuesto, exporta. En nuestras investigaciones nos encontramos que el Censo del 2034 arrojará una población de 5,5 millones de habitantes que viviremos en la región metropolitana de Santa Cruz. Nos asusta el dato porque lo estamos comparando con nosotros mismos sin tomar en cuenta que la población conurbada de la Ciudad de México en este momento, está cerca a los 20 millones de habitantes.
Podríamos seguir en el ejercicio que sólo dejaría en evidencia la falta de respuesta a las preguntas,
• ¿Por qué tenemos tantas dificultades para abordar la integración y el desarrollo región/nación?
• ¿Por qué no logramos construir un Estado/Nación armónico?
Adelanto algunos hallazgos para el debate.
La sociedad y el gobierno negamos la existencia de migración campo/ciudad y comprobamos que tampoco se han aprobado políticas públicas para enfrentarla.
El gobierno de 20 años del MAS ha impuesto una ideología “originaria indígena campesina”, legítima desde el punto de vista ideológico, verdadera para un sector de la población, sin embargo, negacionista del fenómeno urbano mayoritario.
La ausencia de políticas nacionales que acompañen el crecimiento de las ciudades receptoras de migración, está generando un riesgoso crecimiento urbano, carente de planificación articulada y de servicios públicos suficientes.
El modelo de gestión territorial ha entrado en crisis evidenciado por el descontrol y ausencia de Estado en situaciones extremas que cada vez son más cotidianas: los incendios de la Chiquitanía, la falta de salud pública universal (evidenciada durante la pandemia), la presencia de territorios fuera del control estatal en materia de legalidad y seguridad, la falta de programas que alienten y promuevan la producción rural sostenible, el descontrol sobre las áreas definidas de reservas, parques y territorios con exigencia ambiental, el creciente incremento de territorios despoblados y abandonados.
La autonomía de departamentos, municipios, regiones y territorios indígenas sometidos desde el gobierno central, han castrado las iniciativas de desarrollo y producción territorial, carente de incentivos y recursos para enfrentar la pobreza.
El desconocimiento de los instrumentos de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la conectividad con las cuales se desarrolla el mundo, está ahondando la brecha del conocimiento digital y agudizando nuestra dependencia y marginación.
Carecemos de instrumentos que fortalezcan la cohesión social, pactos y acuerdos que superen los niveles de confrontación y violencia existentes en la sociedad.
Datos económicos de la población en el territorio
He analizado la información sobre la generación económica en el territorio, y existen patrones de comportamiento reiterados que se suman a las grandes líneas de la macroeconomía, definiéndose lugares en los que se genera excedente a partir de iniciativas carentes de políticas públicas. Comparto la ubicación territorial de la economía, sin vergüenza ni pudor, dirigiéndola a los ciudadanos que han superado la censura, las consignas y las mezquindades:
El departamento de Santa Cruz contiene las condiciones que Bolivia necesita para generar excedente económico y simbólico masivo, competitividad internacional, generando una atracción migratoria en el volumen que la realidad demuestra. Con todas las críticas a un modelo calificado de depredatorio, es un espacio en desarrollo con una construcción colectiva de capacidades nacionales. Una narrativa confrontacional contra “lo cruceño”, necesita reconstruirse para superar incomprensiones irreflexivas e ideológicas.
Área del Chapare, que, a pesar de contar con grandes capacidades productivas, está definida por la hoja de coca excedentaria para la fabricación de cocaína. El Chapare genera excedente económico con un modelo actualmente no replicable, salvo que modifique su tendencia productiva o que la sociedad, el Estado y la comunidad internacional, aceptemos que continúe como una factoría de ilícitos.
La ciudad de El Alto, con gran capacidad de producción, consumo, potencialidad comercial y comercialización legal, ilegal e informal, y plaza de venta del oro. Poseyendo todas esas cualidades, tiene un modelo difícil de replicar precisamente por las condiciones exclusivas que posee y por los índices de violencia política real y simbólica con el que ha elegido ser identificado; El Alto administra la puerta de entrada o salida a la Bolivia del occidente, al poder y la economía. El Alto, por esas características, temido y temible, ejerce un temor reverencial y en algunas oportunidades, un chantaje que alcanza condiciones antidemocráticas.
La Ciudad de La Paz tiene una gran capacidad de reparto político por su calidad de centro del país distribuidor de la inversión pública y de 570.000 cargos para la burocracia. El modelo económico secuestrado por la corrupción, la violencia, propia y la que se suma desde El Alto, limitan sus potencialidades y reduce las posibilidades de expansión del mercado, la producción y el consumo, propios de su calidad de capital política. No puede generar un modelo replicable a nivel nacional porque las condiciones de sede de gobierno no son replicables.
Tarija, en el volumen de sus necesidades y potencialidades no utilizadas plenamente, es el Departamento con el mejor Índice de Desarrollo Humano, mayor integración y cohesión social, recursos suficientes y un Ordenamiento Territorial administrable; con 37.623 km², una población de 534.348 habitantes, distribuida en 5 provincias y 11 municipios, equilibrados en su relación población/territorio, posee una iniciativa privada ligada a la cadena uva, vinos, singani y ahora, sumada al turismo. Ningún otro departamento tiene las condiciones materiales de Tarija.
La ciudad de Sucre, y durante el tiempo que logre ampliar los efectos del Bicentenario, tiene sobre sí el desarrollo del Departamento por su capacidad negociadora. Chuquisaca es el Departamento con índices migratorios negativos extremos, no genera un modelo económico replicable mientras posee en el turismo histórico, patrimonial, cultural, gastronómico, simbólico, una oportunidad irrepetible.
Riberalta y Cobija en la Amazonía boliviana son una suerte de isla verde, con importantes capacidades y potencialidades. Sin embargo, mientras los actores locales no asuman la dimensión mundial del territorio, Cobija no ajuste el factor distancia con una oferta que posesione lo Amazónico en la consciencia nacional, y Riberalta no ejerza un liderazgo más firme, no podrán generar un modelo replicable a nivel nacional.
Ciudad de Potosí y Salar de Uyuni, por su potencialidad turística e histórica, administradora todavía de excedente minero y una expectativa de largo plazo con el litio, no generan un modelo replicable.
Yungas, por la capacidad productora de alimentos, café y turismo. Puede modificar positivamente la capacidad generadora de excedente de los Yungas, el Departamento de La Paz y Bolivia.
La potencial productividad de quinua real y la extracción minera en algunos lugares de Oruro, con potencialidad limitada, no generan un modelo replicable a nivel nacional.
Algunos lugares de La Paz por la explotación depredatoria del oro en los ríos, que no generan un modelo replicable.
Pando, Beni, Oruro, Potosí y Chuquisaca, tienen vocaciones y potencialidades productivas, pero no cuentan con un Plan Departamental que los cohesione para alcanzar desarrollo y por ello, no generan un modelo replicable a nivel nacional.
No se repite la lista de potencialidades tradicionales que existen en el territorio (minería, hidrocarburos, quinua, soya, ganadería, potencia forestal, capacidad productiva tradicional, turismo), que, sin embargo, por la evidencia, no ha logrado modificar hasta ahora, la tendencia económica de la sociedad.
Si la sociedad y el Estado, con el gobierno que nos administra no nos reconciliamos con la realidad, corremos el riesgo de seguir mirando mapas desprovistos de población, y llenos de marginalidad y pobreza
Datos relacionados con el medioambiente
En materia de desarrollo sostenible, en Bolivia el problema no es "el modelo de desarrollo cruceño" con el que se está pretendiendo distraer el debate al mostrar fotos de los incendios del bosque o la deforestación descontrolada. Sobre 8.000 mil millones de habitantes que tiene el planeta, somos sólo 11.312.620 bolivianos, aunque depredamos como si fuésemos 100 millones de irresponsables inquilinos en esta casa común.
Eduardo Gudynas, defensor impenitente de nuestro planeta tiene una voz que se vuelve trueno en estos momentos, cuando plantea alternativas para el desarrollo y la sostenibilidad desde la ecología social y política, con una mirada latinoamericanista. Tenemos dificultad para enfrentar ese paradigma frente a la confusión de la civilización que se dice civilizada y que no aprende ni desde los gobiernos ni desde nuestra cotidianidad, a respetar la vida de todas los vivientes de un mundo avergonzado, y, sin embargo, sabemos que algo tenemos que hacer distinto.
El escenario futuro
Considerando las variables desarrolladas, se proponen algunas claves que pueden ayudar a entendernos.
Reajuste del modelo de gestión pública que adecúe competencias y recursos y utilice el poder de Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y autoridades indígenas, y sumen los instrumentos territoriales de regiones metropolitanas, ciudades intermedias y mancomunidades de municipios.
Reconocer que, en materia de desarrollo territorial, somos un país urbano. La secuencia de 6 Censos (1950, 1976, 1992, 2001, 2012 y 2024) muestran la tendencia de la urbanización y marca la necesidad de un reencuentro de la Bolivia obligada a vivir dividida entre la ‘originaria indígena campesina’, y la que en un 80% trabaja en ciudades. Esta realidad demanda la inteligencia y creatividad rural/urbana a restituir, en Paz, realidades y equilibrios que reconozcan el tránsito de 26,2% urbano en 1950 al 80% que hoy vivimos en ciudades (Censo 2024).
Superar el chantaje de seguir utilizando “lo indígena”, y sin negar a las 36 naciones que integran el estado plurinacional, aceptar la evidencia de ser un país que sigue la tendencia mundial de la urbanización.
Los bolivianos vivimos y trabajamos en un 80% en áreas urbanas, expresadas en tres regiones metropolitanas, seis capitales departamentales con sus áreas de influencia, y ciudades intermedias que se están desarrollando sin políticas públicas; el 20% restante vive en una ruralidad dispersa, carente de servicios públicos básicos y que las políticas que intentaron ser redistributivas en favor de los excluidos y marginados del campo, terminaron en corrupción.
Como las necesidades sociales seguirán aumentando, habiendo disminuido los ingresos públicos para cubrir demandas de una población cada vez más movilizada, con presión de autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes y rectores para lograr un pacto fiscal, y necesidades cotidianas por divisas y carburantes, el nuevo gobierno tendrá que abrir la economía, considerando medidas básicas en favor de los habitantes que viven en los territorios.
Reconocer que Bolivia no tenía una economía blindada y frente a una crisis nacional y mundial, se encuentra frente a la necesidad de incorporar propuestas de los actores privados de la economía y concertar un Acuerdo Nacional por el Desarrollo que favorezca la producción y evite los bloqueos.
• Controlar el déficit público
• Liberar, en serio, las exportaciones.
• Aprobar una Ley de responsabilidad fiscal que cuide gasto e inversión pública
• Invertir masivamente en educación, inteligencia, tecnologías y conectividad.
• Hacer del turismo el centro de la política económica
• Apoyar el aumento de la productividad en el sector agropecuario para ganar producir comida.
• Reconocer que estamos frente al agotamiento del modelo económico primario exportador rentista
• Garantizar seguridad jurídica, estado de derecho e independencia de poderes.
• Profesionalización de la función pública.
Carlos Hugo Molina es investigador social.