Varios países avanzan en reformas ante las nuevas condiciones laborales marcadas por la tecnología. Uno de los principales debates es la reducción de las horas de trabajo. Colombia Chile ya dieron los primeros pasos.
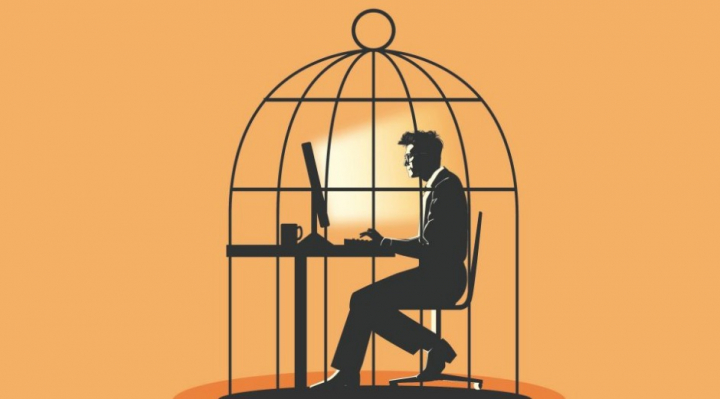
Brújula Digital|Connectas|08|07|25|
El 20 de junio, el Congreso de Colombia aprobó una propuesta de reforma laboral que el presidente Gustavo Petro firmó cinco días después. Entre otros beneficios, establece que las horas extras se empiecen a compensar a partir de las 19 y no de las 21 horas, como actualmente ocurre. Además, si un trabajador firma un contrato anual por cuatro años, automáticamente se convierte en indefinido. En el caso de las empleadas domésticas, tendrán los mismos derechos de los trabajos formales.
La nueva ley, más allá del intenso debate que suscita en algunos aspectos, responde a la necesidad de que los países de América Latina actualicen sus legislaciones laborales obsoletas frente a los cambios vertiginosos que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años. Un mercado caracterizado por la segmentación, la informalidad, la desigualdad y las condiciones precarias, como señalan los investigadores Nelson Florez y Lia Hincapié.
“El problema principal no es el desempleo, sino la falta de trabajos con condiciones adecuadas que garanticen el bienestar de la población trabajadora y de sus familias”, escriben en un artículo publicado en la revista Icons, de la institución académica Flacso Ecuador.
La situación laboral se agudizó en los últimos años como consecuencia de dos factores. Por un lado, el confinamiento por la pandemia Covid-19 y, por otro, la revolución tecnológica, en la que el trabajo online y los empleos a través de plataformas digitales ya comienzan a formar parte de la cotidianeidad.
Así, la reforma colombiana también exige el pago de seguridad social para los trabajadores de aplicaciones de entrega a domicilio. Un tema de amplio interés en México, donde el 1 de julio entró en vigor un plan piloto de reforma laboral para las plataformas digitales. “Lo que se busca es que se reconozca a los trabajadores como trabajadores”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias mañaneras.
Para implementar dicho programa, el Gobierno tomó en cuenta la opinión de las principales plataformas.
“Al principio no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo de la importancia de que (sus trabajadores) tengan derechos laborales”, destacó la mandataria.
En este periodo de prueba se verá cómo funciona la propuesta, para formalizarla legalmente a partir del 1 de enero de 2026.
Ambas propuestas de ley, la colombiana y la mexicana, no han estado exentas de críticas. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) afirma que la nueva reforma “es inconveniente y compromete la productividad y competitividad del país”.
Asimismo, considera que ésta “sólo cobija al 25% de la población en edad de trabajar” y “vulnera el principio de autonomía de la voluntad de las partes”. Además, señala en un boletín de prensa que “judicializa por completo la relación laboral”.
En México, a algunos les preocupa que los trabajadores pierdan la flexibilidad con la que laboran en plataformas digitales. Por ello, la mandataria del país aclaró: “Si (los trabajadores) deciden que trabajarán cuatro horas a la semana, lo seguirán haciéndolo (…) lo que buscamos es que tengan las prestaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador”.
Sin embargo, el asunto es mucho más complejo.
La revolución tecnológica trajo consigo un “proceso de plataformización” en el que participan principalmente los jóvenes, explica Ana Miranda, profesora investigadora de FLACSO en Argentina.
Eso “genera una nueva informalidad. No es la informalidad típica del autoempleo, de la subsistencia, que solía ser más bien comunitaria o familiar. Esta es individualista, pero genera beneficios a través de una empresa capitalista central”, señala Miranda.
“Estamos frente a un nuevo capitalismo de tipo digital”, añade.
Para la experta, en las plataformas, sobre todo en las de reparto, “se da un proceso de masculinización y de reproducción de los roles de género vigentes”, dando lugar a una segregación de la población femenina.
En todo caso, según el World Economic Forum, lo digital debería ser “uno de los principales motores de la transformación del mercado laboral en América Latina y el Caribe”.
Sin embargo, apenas dos tercios de los hogares tiene acceso a internet.
El organismo plantea que el futuro laboral en la región se modificará en forma considerable, incrementándose, por ejemplo, “el número de analistas de datos y especialistas en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático”.
Pero, para atraer este talento, las empresas deben dejar atrás culturas organizacionales obsoletas, que muchos consideran obstáculos para la transformación empresarial. Deberán rediseñar, por ejemplo, las ofertas salariales y de remuneración reevaluando los enfoques de bienestar de los empleados.
Desde el Programa Laboral de Desarrollo (Plades), ONG que promueve los derechos laborales en Perú y colabora con varias organizaciones de América Latina, se indica que cada país tiene condiciones laborales distintas y con una tendencia hacia el retroceso. La presidenta ejecutiva de la ONG, Giovanna Larco, remarca algunos países se encuentran en mejor posición, como Chile, por ejemplo, que, desde su punto de vista, ha realizado un gran esfuerzo para aprobar una reforma del sistema de pensiones, por ejemplo.
“Antes, Colombia y Perú estábamos más o menos parejos, en cuanto a los problemas y las dificultades. Yo siento que en este momento nosotros estamos un poco estancados”, comenta.
Jóvenes, más afectados
Para Florez e Hincapié, los jóvenes son los más perjudicados porque tienen que aceptar empleos informales, temporales y de alta rotación. Eso no les impide desarrollar trayectorias ascendentes y relaciones laborales estables. En este grupo, las mujeres enfrentan una doble desventaja, al verse obligadas a conciliar el trabajo remunerado con el cuidado del hogar, lo que las orilla a “empleos de menor calidad y peores condiciones de protección social”.
De acuerdo con un estudio realizado por la firma Buk en Colombia, México, Chile y Perú, en este último país uno de cada seis trabajadores ha experimentado agotamiento laboral o burn out en el nivel más alto entre los analizados.
El documento culpa de esta situación sobre todo a la inflexibilidad laboral y a las largas jornadas de trabajo. Perú, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay tienen las jornadas laborales más largas del continente con hasta 48 horas semanales.
En ese contexto, en los últimos años, algunos países discuten la posibilidad de reducir las jornadas laborales para mejorar la productividad de los trabajadores. En algunos países esto ya es una realidad, por ejemplo, Chile y Colombia, pioneros en disminuir en forma gradual las horas laborales, basados en el argumento de que un horario de trabajo extenso no incrementa las tasas de productividad, pero sí deteriora la calidad de vida del trabajador.
En Brasil y México el tema es motivo de debate. En este último, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encuentra viable la propuesta, pero pide considerar “planeación, diálogo y gradualidad”, ya que lo contrario podría “afectar gravemente la formalidad, la productividad y la estabilidad de millones de trabajadores”.
De acuerdo a un reporte del diario El Economista, a finales de 2024, en Brasil llevaron a cabo un ejercicio piloto de reducción de jornada laboral, en el marco de una campaña titulada Vida más allá del trabajo. Como resultado, un 67% de las empresas reportó mejoras en su capacidad para atraer nuevo talento y un 42% aseguró que mantendrá ese esquema laboral.
De esta manera, “el gran desafío en América Latina tiene que ver con recuperar la vía del crecimiento económico y que éste sea inclusivo. Que no sea como el de los años 90, que generaba mucha desigualdad social”, dice Ana Miranda, de la Flacso.
Otro de los retos en este proceso es el invertir en educación, principalmente en el campo técnico-profesional, esto por la demanda creciente de personal altamente calificado.
Lo negativo – indican los expertos – que las condiciones están marcadas por la desigualdad y el incremento de la pobreza.
“Luego de la pandemia, los desempeños económicos de los países han sido erráticos. Los mercados de trabajo han tendido a crecer en la informalidad y hacia una desigualdad social muy marcada”, comenta Miranda.
En el caso de Argentina, remarca que los trabajadores enfrentan salarios bajos e incremento en la tasa de desocupación. “Las clases medias ve mermar sus ingresos, tiene menos dinero para hacer trabajar la economía. Estamos en un periodo que va más bien en retroceso de los derechos laborales”, dice la experta de la Flacso.
Por su parte, Giovanna Larco de Plades encuentra varios retos comunes para mejorar las condiciones laborales en Latinoamérica. Una de ellas, indica, pasa por “dotar de fuerza a los trabajadores para que se organicen y puedan actuar para lograr una mejor distribución de los ingresos”.
“Otra es que los salarios crezcan a la par del crecimiento de las utilidades de las empresas. Hoy permanecen marginales a éstas. Además, se necesita políticas muy persistentes para reducir las brechas de género”, añade.
En este complejo escenario, prevalecen las dudas sobre las respuestas acerca del futuro de los trabajadores latinoamericanos. Los expertos coinciden en que, para ser efectivas, las reformas laborales deben tener en cuenta las particularidades culturales y socioeconómicas de cada país. Además, una mejor coordinación entre gobiernos, empresarios, firmas transnacionales, representantes sindicales y académicos que tengan como fin último mejorar la calidad de vida de las personas y no enriquecer a unos cuantos.