El periodismo en Bolivia ha sido una parte fundamental e inseparable de la construcción histórica, social y política del país desde su independencia, actuando tanto como intérprete como protagonista de la realidad nacional.
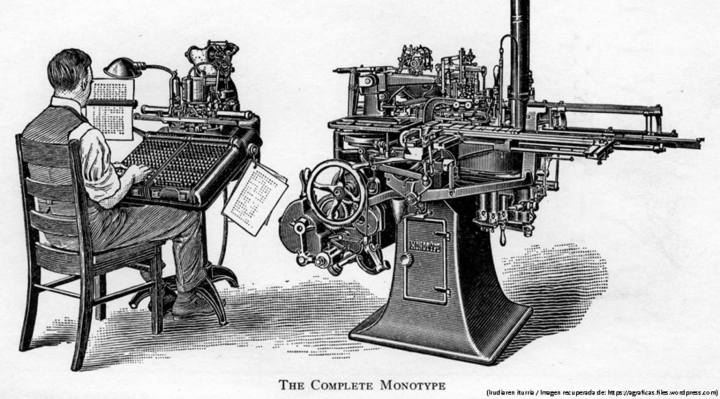
Brújula Digital|06|08|25|
Juan Carlos Salazar del Barrio
En su libro La cultura y el periodismo en América, el periodista, historiador y biógrafo Gustavo Adolfo Otero afirma que “el curso de la historia desde la invención de la imprenta está unido a la vida del periodismo”. Si observamos la significación del periódico en su aspecto esencial –dice–, “se descubre que su tendencia cimera es constituirse en la historia de cada día, es decir, en el reflejo de la vida como imagen bifronte del mundo circundante próximo y del mundo universal”.
Para el periodista e investigador Raúl de la Quintana Condarco, en las páginas añejas de la prensa, el lector de hoy “encuentra y descubre un mundo nuevo”, y “se impregna –cito– del espíritu de aquellos hombres, que dejaron impresos sus pensamientos e inquietudes en las columnas de los diarios”.
“Un buen periódico”, decía a su vez el dramaturgo estadounidense Arthur Miller, es “una nación hablándose a sí misma”.
En su Teoría del periodismo, Lorenzo Gomis define el oficio como “un método de interpretación de la realidad social”. Interpreta la realidad no solo para que la gente pueda “entenderla” y “adaptarse” a ella, sino también para “modificarla”. Gracias a la mediación del lenguaje, instrumento del periodismo, la realidad cobre una nueva vida.
En palabras del periodista mayor, Gabriel García Márquez, “ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días”. Es decir, ser partícipe de la construcción de una comunidad, una sociedad y un país.
El periodista es intérprete y protagonista. Intérprete, porque relata el acontecer, cuenta lo que ocurre en su entorno; protagonista, porque influye e interviene en la construcción de la realidad.
La prensa boliviana ha sido y es intérprete y protagonista de la edificación de la Patria, desde la aparición de El Cóndor de Bolivia, el primer periódico de la Bolivia independiente, hasta la revolución de la tecnología y la información de nuestros días, con periodistas y medios que reflejan el quehacer nacional, pero que al mismo tiempo intervienen en esa magna obra.
No ha ofrecido una visión idílica de un país utópico. Nicolás Acosta, primer historiador del periodismo boliviano, escribió en sus Apuntes para la bibliografía periodística de la ciudad de La Paz, publicados en 1876, que la prensa “constituye la verdadera expresión de la vida de un pueblo, es la locomotora de su civilización, el termómetro que marca su vigor y progreso o su decadencia”, aunque, “desgraciadamente en Bolivia”, la prensa, en muchas ocasiones, “ha relajado” su misión, al haberse convertido en “el órgano de las odiosas pasiones del proselitismo”, que no eran de la prensa en sí, sino del país mismo.
El historiador Alberto Crespo Rodas sostenía por su parte que la prensa no es ajena a la formación de esa imagen, porque “traduce y aumenta” esas “pasiones”, al nutrirse –cito– de “la información que viene de ese mundo de aspiraciones y apetitos, anhelos de mando, que no se satisfacen casi nunca, ni con el omnímodo ejercicio del poder”.
“Así como la principal preocupación de la colectividad boliviana es la política –escribió Crespo Rodas–, el periodismo refleja de manera directa y necesaria ese interés por las andanzas y actividades turbias o claras de los caudillos, los movimientos de los partidos, los rumores de la próxima conspiración, el juego electoral, los discursos de los parlamentarios, las diatribas de los politiqueros, las polémicas entre los antagonistas, la declaratoria de una emergencia sindical, la amenaza de una huelga de hambre”.
Parafraseando al historiador Charles Arnade en su ensayo sobre El Cóndor de Bolivia, en las páginas de la prensa “palpita el carácter y el alma del tiempo”. Un periódico muestra –dice– “la agitación, el clima, el humor, el vicio, el desprecio, la dignidad, el valor, la bajeza y, en general, los sentimientos y el medio ambiente en que existe y es publicado”.
Tal vez por eso, porque el periodismo refleja las dos caras de una misma medalla, Gustavo Adolfo Otero decía que la prensa muestra al país en toda su expresión: “En su miseria y su grandeza”.
La prensa no solo informa. También forma. Como dice Lorenzo Gomis, interpreta la realidad para que la gente pueda entenderla y adaptarse a ella, pero también para que pueda modificarla. Y ese es el privilegio y la responsabilidad del periodista y del periodismo.
Y ese es el rol que cumplió la prensa a lo largo de nuestra vida republicana.
El periodismo boliviano nació en vísperas de la proclamación de la República, en 1825. Primero con dos números de El Chuquisaqueño, publicados por la Imprenta del Ejército Libertador el 1 y 3 de febrero de 1825, y después con La Gaceta de Chuquisaca, publicada el 30 de julio.
El Chuquisaqueño publicó, antes de que fuera promulgado, el decreto del 9 de febrero, mediante el cual el Mariscal Sucre convocaba a una reunión de diputados de las provincias del Alto Perú para decidir sobre el destino del país, un anticipo que hoy sería descrito en la jerga periodística como una “primicia”. A La Gaceta le cupo simplemente saludar en su primer número el resultado de ese cónclave. La Gaceta alcanzó a publicar nueve números, del 30 de julio al 22 de octubre, fecha en que la imprenta cedió el paso a El Cóndor de Bolivia.
Los historiadores coinciden en que El Chuquisaqueño y La Gaceta fueron simples precursores del primer gran periódico nacional, El Cóndor de Bolivia, que –como dice Arnade– encarnaba “la mentalidad luchadora, justa, y honesta del mariscal de Ayacucho director virtual de este periódico”.
Nació el 12 de noviembre de 1825 en la modalidad de semanario. Publicó 134 números y murió con la administración del presidente Sucre, su inspirador, el 26 de junio de 1828.
En su primer número proclamó su total independencia frente al poder político, declaración que sentó un primer y gran precedente en la prensa nacional. Dejó constancia expresa de su credo al afirmar en su presentación: “No pertenecemos a partido alguno (…). No somos ni seremos jamás los escritores vendidos al poder”.
Asimismo, expresó su adhesión a “sentimientos” –así los llamaba– que consideraba fundamentales para el devenir patrio y que no eran otros que el “odio a la tiranía, (el) horror a la anarquía” y el “amor a la libertad y al orden”, y su adhesión al sistema representativo, al que consideraba la “perfección de la civilización política”.
Se trataba de una verdadera carta de intenciones, no sólo sobre el papel de ese periódico en la construcción de la nueva patria, sino del rol que debía cumplir el periodismo en la sociedad.
Arnade describe a El Cóndor de Bolivia como “el defensor intelectual de la nueva nacionalidad boliviana”, un periódico “limpio” que “iluminó a la opinión pública boliviana” durante tres años, “un instrumento vital en la magna lucha de la consolidación de la república boliviana”, que tenía al Mariscal Sucre como “inspirador y entusiasta colaborador”.
“Los editoriales –cito– provenían de la inspiración del mariscal de Ayacucho (…). En sus páginas podemos descubrir el pensamiento filosófico, político y económico de Sucre. Siendo el mariscal el virtual director del periódico transmitía a sus páginas los destacados rasgos de su carácter: dignidad, honestidad, rectitud, certeza y energía (fin de la cita).
Así nació el periodismo boliviano y bajo esos principios acompañó a Bolivia en sus primeros pasos como país independiente.
Pero los historiadores también coinciden en que el periodismo boliviano tuvo otros antecedentes notables, en forma de pasquines y libelos manuscritos, utilizados por los luchadores por la independencia para difundir sus ideas libertarias, que sembraron la semilla y contribuyeron a la formación de la conciencia nacional.
En su Bosquejo histórico del periodismo boliviano, León Manuel Loza, sostiene que los luchadores por la independencia ya “hacían periodismo” antes de la llegada de la imprenta y no duda en describir sus escritos como “precursores del establecimiento de la prensa en esta parte de la América”.
En este sentido, sostiene que el héroe paceño, Pedro Domingo Murillo, como autor de los carteles que redactaba y mandaba a fijar en lugares públicos, bien puede ostentar –cito–, entre otros merecimientos, “el título de periodista en la causa más noble que pueda acometer un hombre: la libertad de su patria”.
Como bien dice Carlos Montenegro en Nacionalismo y coloniaje, la publicidad manuscrita de los pasquines fue “típicamente periodística”, puesto que buscaba “crear núcleos de opinión y estados de ánimo colectivo en el seno de las comunidades urbanas”.
“Aquel periodismo hecho a pluma –cito– constituye, por lo tanto, el primer foco desde el cual se irradió la influencia del pensamiento escrito sobre el proceso histórico de Bolivia.
En esos tempranos esbozos de periodismo, Montenegro ve el “reflejo circunscrito y exclusivo de la mentalidad nacional” y de “los sentimientos de la época”, y detecta en ellos el atisbo de un primer aporte de la prensa a la formación de la conciencia nacional, aunque no se tratara de un periodismo acabado.
Los tales pasquines –escribe Montenegro– no son cosa hecha por mero entretenimiento intelectual. Revélase con ellos, todavía en boceto y deforme, la acción inquieta, abnegada, tenaz y valerosa del periodista”.
El Cóndor de Bolivia dejó un gran legado ético al periodismo nacional, como ejemplo de independencia ante el poder político y defensor de las libertades.
Escuela y ejemplo, es cierto, pero no de inmediato, porque muy pronto la prensa se vio sumergida en el lodazal de las luchas intestinas y el partidismo.
No es de extrañar, porque el periodismo, como apuntan los historiadores, tuvo en sus orígenes “un marcado carácter militar y político”, primero como “vocero de las campañas emancipadoras”, después como “instrumento de consolidación de la nación insurgente, y más adelante, como portavoz de los gobiernos de turno y grupos de poder político para divulgar sus actos y doctrinas”.
La prensa era escenario de la lucha política no solo porque era la única plataforma de expresión de la época, sino porque sus actores y protagonistas eran al mismo tiempo periodistas y políticos.
La prensa ha sido protagonista, pero también víctima, como ocurrió en largas épocas de la vida republicana, sometida al interés y capricho de los caudillos de galones o de toga, como escribió Ángel Torres en su Contexto histórico del periodismo boliviano.
Durante uno de esos periodos, en octubre de 1861, bajo el gobierno de José María Achá, se produjo la matanza de opositores ordenada por el coronel Plácido Yáñez, comandante militar de La Paz, que costó la vida a 55 políticos detenidos en el edificio Loreto (el actual Congreso Nacional), entre ellos el expresidente Jorge Córdova y Francisco Paula Belzu, yerno y hermano de Isidoro Belzu, respectivamente.
Como se sabe, la versión oficial atribuyó el hecho a la represión de una supuesta “revolución” tramada por los presos, encabezados por Córdova y Belzu, y las muertes a un “combate” entre los alzados y la policía. El suceso dio lugar al alineamiento de la prensa, con El Telégrafo y El Boliviano, entre los oficialistas que justificaban la masacre, y El Juicio Público, opositor, que apareció 37 días después del suceso con la declarada misión de contribuir a su esclarecimiento. Y así lo hizo.
El Juicio Público, propiedad de los hermanos Cirilo, Alejo y Román Barragán, realizó una exhaustiva investigación, que Luis Ramiro Beltrán describió alguna vez como “el primer trabajo de periodismo de investigación” de la prensa boliviana, y que posibilitó a Gabriel René Moreno reconstruir las escenas y momentos del trágico acontecimiento en su monumental libro Matanzas de Yáñez.
Como escribió Carlos Montenegro, “la prensa ejerció en aquella hora su auténtico ministerio. ¡A falta de gobierno, a falta de juez, a falta de ejército, la prensa! Treinta días después del crimen, el pueblo de La Paz quitaba la vida a los criminales (…). No fue, sin embargo, un acto espontáneo y súbito de la masa. El periodismo lo hizo posible, y solo a precio de que los periodistas llenaran religiosamente sus deberes, aun fustigando por su inaudita frialdad ante la hecatombe ‘al señorío acomodado, a los diputados, a los jueces, etc.’, ninguno de los cuales ‘asomó cabeza para nada’ en la emergencia”.
Si ese momento fue de gran protagonismo de la prensa, con un periodismo fiscalizador, digno y esclarecedor, el que siguió, bajo la dictadura de Melgarejo, mostró la peor faceta del oficio, la de la total y absoluta obsecuencia al poder político, sin prensa independiente ni opositora, sea por miedo al régimen o por el sometimiento a la subvención.
Nada retrata mejor al régimen y a la época que el fusilamiento de Cirilo Barragán, director y propietario de El Juicio Público, y la persecución de sus hermanos Alejo y Román. “Durante su gobierno es imposible que el periodismo observara la dignidad y la altivez que suscitaron las matanzas de Loreto”, escribió Torres,
No voy a hacer un recorrido por la historia del periodismo. Quise mencionar tres momentos para ilustrar el papel de la prensa en el devenir patrio.
Sí quisiera mencionar un cuarto momento.
Al doble sexenio de la Revolución Nacional, siguió el triple sexenio militar, entre 1964 y 1982, con su galería de dictadores fascistas, líderes “socialistas” y caudillos de opereta, bajo la llamada “doctrina de seguridad nacional” dictada desde Washington; una época de movimientos populares, levantamientos guerrilleros, cuartelazos, guerra sucia y masacres obreras, con la guerrilla del Che Guevara y los gobiernos de izquierda de los generales Ovando y Torres como puntos álgidos de ese proceso.
La polarización política e ideológica de la época no solo permeó a las clases populares, sino también a sectores medios, y a la que no fueron inmunes ni la Iglesia ni las Fuerzas Armadas. Tampoco la prensa. Los periodistas asumieron la Tesis Política socialista de la Central Obrera (COB) y pagaron su militancia con cárcel y exilio bajo la dictadura de Hugo Banzer.
Como escribió el académico Erick Torrico Villanueva , “quizá no hubo, desde el punto de vista político, tiempo más intenso para el periodismo boliviano en el último medio siglo que aquellas diecinueve semanas de 1970”, cuando circuló Prensa, el “semanario libre” del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que marcó el punto más alto de la movilización del gremio de la prensa en la historia del periodismo sindicalizado. También fue uno de los momentos de mayor prestigio profesional del periodismo boliviano.
Si el ciclo de la Revolución Nacional se cerró con una censura de prensa de 32 días impuesta por decreto por el gobierno de Paz Estenssoro en vísperas del golpe del general Barrientos Ortuño en noviembre de 1964, el ciclo militar terminó con el asesinato de los periodistas Luis Espinal, director del semanario Aquí y fundador de nuestra carrera, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del diario El Sol, y la destrucción de las instalaciones de radio Fides y varias emisoras mineras, en el inicio de la dictadura de García Meza y Arce Gómez, en 1980.
El periodismo jugó un papel importante en la resistencia a las dictaduras y la posterior construcción de la democracia.
Al referirse a esa época, el tiempo de la “pasión, muerte y resurrección de la democracia”, la directora del diario católico Presencia, Ana María Romero, escribió que “la búsqueda de la verdad y la justicia” supuso “atentados, allanamientos, censura, prisión y exilio” para los periodistas.
Renán Estenssoro, director de la Fundación Para el Periodismo, se preguntó: “Qué motivó a estos hombres y mujeres a impulsar un periodismo contestatario al poder? ¿Lucharon por una ideología político partidaria o por la democracia?, y esa lucha, finalmente ¿triunfó? Sí, por supuesto que triunfó. En 1982, Bolivia recuperó la democracia y los militares se retiraron a sus cuarteles (…). Eran otros tiempos (…). Este periodismo representa, sin duda, uno de los mejores momentos del periodismo boliviano. No por sus compromisos ideológicos, sino más bien por la calidad de sus periodistas, sus convicciones y su férrea oposición al poder”.
Al repasar la historia del periodismo y detener la mirada en algunas de sus figuras señeras, me viene a la memoria una frase del filósofo, historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle (Car-lail), quien dijo alguna vez que “el periodismo es grande” y que “cada periodista es un regulador del mundo, si logra persuadirlo”.
Y pienso en la influencia de los periodistas en la construcción de la patria; cómo y en qué medida lograron persuadir a la sociedad y al país periodistas de la talla de Luis Ramiro Beltrán, Luis Espinal, Huáscar Cajías, José Gramunt o Alberto Bailey, solo para mencionar a unos pocos colegas que tuve el privilegio de conocer a lo largo de mi carrera profesional.
Si la historia del periodismo boliviano es la historia del país, la vida de un periodista es, sin lugar a dudas, la biografía de un constructor de la nación.
Juan Carlos Salazar del Barrio es periodista y miembro de la Academia de la Lengua.