En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
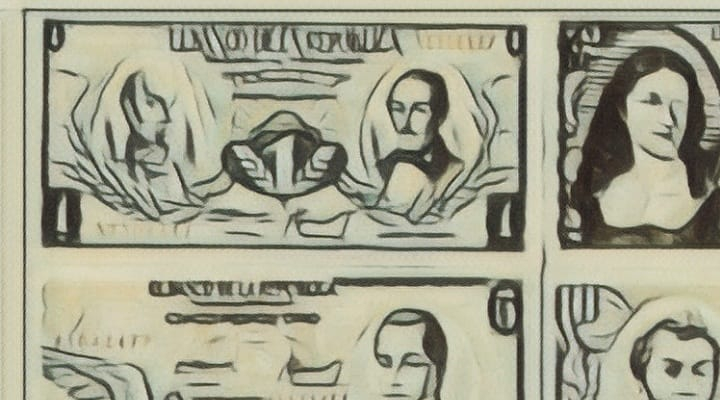
Brújula Digital|15|08|25|
Juan Antonio Morales
A pesar de su dotación de riquezas naturales y de condiciones iniciales favorables, Bolivia ha tenido un desempeño muy pobre, con una tasa de crecimiento de largo plazo del PIB muy baja, en los dos siglos después de su independencia en 1825. Los auges, seguidos de caídas, de las materias primas, plata, goma, estaño y gas natural definieron la trayectoria de la economía. La alta concentración de las exportaciones en unas pocas materias primas no renovables, nos hizo muy vulnerables. Hay que añadir a lo anterior, una geografía y una topografía difíciles, una tierra cultivable de apenas 4,1% del territorio nacional y, sobre todo, la debilidad institucional.
Bolivia comenzó su vida independiente mejor posicionada que sus vecinos. Empero, las luchas por el poder de los gobiernos militares, que dominaron el escenario político del siglo XIX, debilitaron la gobernanza y contribuyeron a nuestro atraso.
Tres acontecimientos, con extensiones al siglo XX, tuvieron importantes consecuencias: 1) La disolución de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).; 2) La Guerra del Pacífico (1879-1883); y (3)) la abolición de las tierras comunales de las comunidades indígenas y su subsecuente división en propiedades privadas individuales, a partir de una ley promulgada en 1874. La abolición de las tierras comunales dejó a muchos campesinos sin tierra, haciéndolos dependientes de hacendados en una condición semifeudal. La individualización no produjo el esperado incremento de la producción. La baja productividad agrícola sería un lastre posterior para el desarrollo económico del país.
La primera ola de globalización, que comenzó en las tres últimas décadas del siglo XIX, incidió de dos maneras principales. Primero, la escala de las exportaciones de plata aumentó, seguida por voluminosas exportaciones de estaño. Segundo, Bolivia ganó acceso a los mercados internacionales de capital.
El ingreso nacional adicional, mayormente generado por la minería, y los créditos internacionales financiaron la red ferroviaria. Bolivia fue también un pionero en el desarrollo del transporte aéreo en Sud América.
Los primeros veinte años del siglo XX fueron de progreso rápido, tanto en términos económicos como de construcción institucional. La urbanización aumentó considerablemente, aunque Bolivia siguió siendo predominantemente rural hasta fines del siglo XX. La educación urbana recibió considerable atención. A fines de los años 20 se crearon las instituciones de control fiscal, monetario y financiero, para modernizar el estado.
A pesar de los progresos, se había gestado una gran insatisfacción en la población. Se tenía la percepción, alimentada por los intelectuales nacionalistas y de izquierda, de que los barones del estaño obtenían sus inmensas fortunas a expensas de la nación y explotando a sus trabajadores. Los barones del estaño sintiéndose amenazados, reaccionaron disminuyendo sus inversiones.
La Guerra del Chaco (1932-1935) catalizó el nacionalismo. Es así que la Constitución de 1938 estableció el principio de dominio originario del Estado de los recursos naturales, que fijaría el tono de las nacionalizaciones que vendrían posteriormente.
Bolivia tenía hasta 1950 un PIB per cápita que era solamente un poco más bajo que el promedio de Sud América, pero con una distribución muy desigual y con grandes bolsones de pobreza.
El MNR tomó las riendas del poder en 1952, en la llamada Revolución Nacional, y promulgó tres medidas, que tendrían consecuencias importantes y duraderas: 1) la nacionalización de las minas de los barones del estaño; 2) la Reforma Agraria que distribuyó los latifundios del occidente de Bolivia a sus trabajadores campesinos (colonos); 3) el voto universal, que extendió los derechos de voto a todos los hombres y mujeres adultos, eliminando los requisitos de alfabetismo, ingreso o propiedad.
La nacionalización de las minas fue muy audaz, pero mal pensada y ejecutada. Graves problemas afectaron desde un comienzo a la COMIBOL, la corporación a cargo de administrar las explotaciones. Además, con los costos crecientes de producción por la baja ley del mineral, la rentabilidad de las minas de estaño dependía de altos precios internacionales, que no siempre se los tenía. Ya antes, los barones del estaño tuvieron ese desafío.
Por su parte, la agricultura era un sector muy atrasado y de baja productividad. La rentabilidad de los latifundios dependían de una mano de obra en condiciones de siervos. La Reforma Agraria apuntaba a cambiar esto, pero su resultado fue muy limitado.
Los beneficios sociales que trajo la revolución de 1952 tuvieron altos costos económicos. Es así que la caída del PIB per cápita entre 1952 y 1959 fue de un enorme 22%. La inflación alcanzó tasas anuales por encima o cercanas al 100% en 1953 y 1954. En 1956 llegó a 424,6%. El programa de estabilización ortodoxo de 1957 controló la inflación.
No obstante el nacionalismo imperante de los recursos naturales, el gobierno del MNR abrió los campos petroleros y de gas a la inversión extranjera. Las compañías extranjeras tuvieron éxito en sus hallazgos y explotación. Pocos años después, en 1969, el gobierno decidió nacionalizar los hidrocarburos.
El modelo de capitalismo de Estado comenzó con el MNR y los gobiernos subsiguientes lo continuaron. Bolivia se adhirió a las varias iniciativas regionales de integración económica, entre cuyos objetivos estaba la industrialización, pero esta aspiración no llegó a materializarse.
Puesto que el ahorro nacional era insuficiente para financiar las inversiones públicas, los gobiernos recurrieron al ahorro externo bajo varias modalidades. En particular, se tuvo un acceso, amplio y prolongado, a la ayuda externa.
El desarrollo más importante de la segunda mitad del siglo XX fue el de Santa Cruz. Cuando el país se estaba quedando sin un sector exportador significativo en el segundo quinquenio de los 80, la soya y sus derivados tomarían el relevo. Santa Cruz siguió un patrón de desarrollo diferente al del occidente del país, asentándose más en la iniciativa privada y en la contribución de servicios públicos provistos por cooperativas.
El país volvió a acceder a créditos de la banca privada internacional en los años 70. En un contexto de severa inestabilidad política, la crisis regional de deuda externa, de principios de los años ochenta, nos afectó severamente. Ya no se podía financiar los déficit fiscales en los mercados internacionales de capital. Tampoco teníamos un mercado interno crediticio para deuda pública. El gobierno, encontrando muy difícil políticamente controlar sus cuentas, recurrió entonces a la única fuente de financiamiento que le quedaba: la inflacionaria emisión monetaria del Banco Central. Shocks exógenos de magnitud y graves errores de política económica también contribuyeron al estallido inflacionario, con una inflación que fue mucho más alta que la de los años 50, llegando a 8.170,5% en 1985. Se sufrió una hiperinflación en sentido estricto. Acompañó a este desorden monetario una caída del PIB per cápita de 14% en el periodo 1982-1985. Tomaría 24 años el recuperar el PIB per cápita de 1979.
A fines de agosto 1985, el gobierno promulgó el decreto DS 21060, que hizo que la inflación descendiera sustancialmente en pocas semanas. El DS 21060 no fue solo un programa de estabilización, sino que también contenía reformas estructurales de gran alcance, dando inicio al llamado periodo neoliberal que se extendió hasta el año 2005. El principal arquitecto y ejecutor del DS 21060 fue Gonzalo Sánchez de Lozada.
La estabilización fue un gran logro y se la llegó a considerar como patrimonio nacional. La inflación registró un promedio anual de 4,8% entre 1995 y 2022.
Pocas semanas después de la promulgación del DS 21060, el precio del estaño en el Mercado de Metales de Londres colapsó, obligando a despedir a veintiún mil trabajadores de COMIBOL. Fue una medida dolorosa pero inevitable.
El DS 21060 no contemplaba privatizaciones. Ellas vendrían bastante más tarde. Primeramente, se privatizaron, en el gobierno de Paz Zamora, las pequeñas empresas estatales de las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Más tarde, las grandes empresas estatales, incluyendo a YPFB, fueron “capitalizadas, un proceso intrincado de privatización a plazos. Se efectuó también una reforma de la seguridad social. Por otra parte, se municipalizó el país y se cedieron responsabilidades y recursos fiscales a los gobiernos locales, en el programa de participación popular.
El gas natural, cuya exportación comenzó en 1972, pasó a convertirse, después de un paréntesis, en la exportación principal. En octubre de 2003, manifestantes con el pretexto de que se estaría vendiendo el gas natural a través de puertos chilenos, derrocaron violentamente a Sánchez de Lozada. El alzamiento de octubre 2003 tenía como causa profunda el descontento de la población, que venía desde 1998, con las políticas neoliberales que eran alógenas a la tradición estatista del país.
Evo Morales, del MAS, ganó las elecciones del 2005 con una avalancha, capitalizando el descontento con el modelo neoliberal. El nuevo gobierno comenzó su gestión desmantelando las instituciones del periodo cuestionado. Todas las empresas privatizadas o capitalizadas, incluyendo las de hidrocarburos, fueron renacionalizadas. También se crearon nuevas empresas estatales y el empleo público se expandió muy fuertemente. La Constitución de 2009 reforzó el nacionalismo de los recursos naturales
Una fuente principal de acrimonia con Estados Unidos fue la guerra contra las drogas. La producción de cocaína se había incrementado desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado y el gobierno de Morales parecía tolerarla.
El gobierno de Morales no se hubiese atrevido a tomar las medidas que tomó, si no fuera que por los precios extremadamente favorables para las exportaciones de materias primas que le permitieron capturar los resultados de las inversiones privadas, que se hicieron en el periodo neoliberal. Además, Bolivia se benefició con masivas condonaciones de deuda externa.
La bonanza externa, seguida internamente por un gran crecimiento del sector financiero y el de la construcción, cambió significativamente la dimensión de la economía. Empero, la productividad total de los factores siguió siendo muy baja. Como ya había sucedido en otras épocas de bonanza, el sector público se expandió exageradamente y se dejó que el tipo de cambio se sobrevaluara. Con los gobiernos del MAS, YPFB se politizó, hizo pocas inversiones en exploración, que además no fueron exitosas, y sobreexplotó los campos existentes.
Para seguir sosteniendo la demanda agregada y la tasa de crecimiento de los años de bonanza, después de la caída de las exportaciones en el último trimestre de 2014, el gobierno aumentó la inversión pública, financiándola mayormente con las reservas internacionales, que se habían acumulado durante el auge exportador. No se hizo esfuerzo alguno para ajustar la economía a las nuevas condiciones internacionales. El gobierno de Arce Catacora, desestimando las medidas fiscales y monetarias necesarias, ha originado el peligro de otro episodio más de colapso económico.
A pesar de todas las vicisitudes económicas y de la pandemia del COVID 19 que golpeó fuertemente en el gobierno de Jeanine Añez el año 2020, las condiciones sociales mejoraron notablemente desde 1990. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra un significativo ascenso. Con el fuerte crecimiento de la economía en los años de bonanza, más las políticas sociales del MAS, la pobreza declinó de 60,6% el 2005 a 35,1% el 2014. Mejoró también la distribución del ingreso, que se había deteriorado en la época neoliberal.
Bolivia cumple su bicentenario sumida en una grave crisis económica y política. Las crisis macroeconómicas son muy destructivas y tienen efectos que dañan a la economía durante largos periodos. Hemos sufrido fallas de gobierno, desde la segunda mitad del siglo pasado, por el exagerado dirigismo estatal de la economía.
Juan Antonio Morales es PhD en economía y fue presidente del Banco Central de Bolivia.