En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos que son publicados en este espacio.
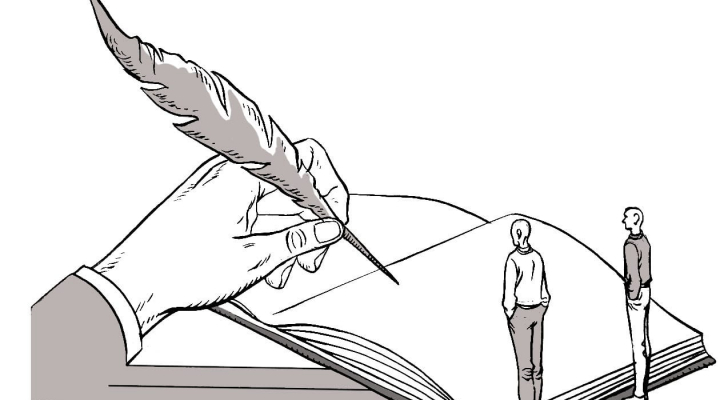
Brújula Digital|09|08|25|
Mauricio Souza Crespo
Sobre la existencia de la literatura boliviana
Hasta entrado el siglo XX se dudaba de la existencia de la literatura boliviana. “Habría que empezar por establecer si existe”, se preguntaba el historiador Enrique Finot al abrir, en 1942, su largo catálogo de las letras nacionales, el primero que tuvo la aspiración de establecer una lista razonada completa de los escritos producidos en Charcas desde fines del siglo XVI. Hoy, a 200 años de la República, pocos dudan de esa existencia, pero, como Finot, seguimos haciendo su reconocimiento y enumeración.
La literatura en el país del analfabetismo funcional
La boliviana, entonces, es una literatura que seguimos descubriendo. Quizá su novedad entre nosotros derive de los rezagos de la lectura: Bolivia es un país de pocos lectores. Si en teoría hemos eliminado el analfabetismo nominal, el funcional es intenso y generalizado, incluso en la clase letrada. Hay ciudades principales sin una buena librería; hay ciudades grandes con solo una o dos. En promedio, los reducidos tirajes de libros bolivianos eran mayores en la década de los 60, en el siglo XX, que hoy. No abundan las buenas ediciones (y ni siquiera las malas) de gran parte de nuestros clásicos. En los colegios no se lee o no se sabe leer. Hay una sola carrera de literatura en el sistema universitario boliviano. En suma: la lectura ha sido y sigue siendo aquí un asunto de pocos.
Cinco cosas que se han dicho o se dicen con frecuencia de la literatura boliviana
Primera: A fines del siglo pasado, los críticos solían decir que la literatura boliviana era poderosa en su poesía, pero algo débil en su narrativa. La prueba mayor de este juicio era la enumeración de los que se consideraban los poetas mayores de nuestra tradición: Ricardo Jaimes Freyre, Óscar Cerruto, Edmundo Camargo, Pedro Shimose, Jaime Saenz, Eduardo Mitre (o Jesús Urzagasti o Blanca Wiethüchter o Humberto Quino). Esta evaluación comparativa, claro, ignoraba que no es la narrativa sino el ensayo el género de nuestros mayores prosistas: Gabriel René-Moreno y René Zavaleta Mercado.
Segunda: Y siempre se dijo que la boliviana es una literatura de la que se conocía poco afuera de Bolivia, que nuestros escritores estaban encerrados entre montañas. En distintos momentos, las excepciones a esa consistente invisibilidad en el mundo de las letras fueron también unas cuantas: Ricardo Jaimes Freyre, Alcides Arguedas y Adolfo Costa du Rels en la primera mitad del siglo XX, René Zavaleta Mercado o Eduardo Mitre en la segunda mitad, Edmundo Paz Soldán en las últimas décadas.
Tercera: Y se repite cual mantra sinfín que lo que faltan en Bolivia son los apoyos institucionales a la literatura (y a la cultura en general), que aquí los profetas no lo son, previsiblemente, en su tierra. Y se han nombrado culpables de ese abandono: los azotes silenciosos del analfabetismo funcional, la debilidad o desaparición del periodismo cultural, el intermitente interés del Estado por la promoción de escritores y libros, etc. Y se menciona la indiferencia de las editoriales, otro eslabón en una cadena de fragilidades imaginadas (porque, en realidad, publicar en Bolivia es un asunto relativamente abierto, sencillo y fácil).
Cuarta: A veces mejor escrita, a ratos más leída fuera de Bolivia, la literatura boliviana del último cuarto de siglo es en gran medida la narrativa boliviana del último cuarto de siglo. Se dice que muchos de sus escritores han preferido la migración, aunque eso ya sucedía antes: más de la mitad de los escritores “clásicos” que hemos mencionado hasta aquí escribieron su obra fuera de Bolivia. Y también se dice –y repiten los mismos escritores– que esta es una literatura que “rompe” con esto o con aquello. En los hechos, es más bien una narrativa conforme con las tendencias de la época, es decir, que tiene el vago mérito de acercarse o parecerse a la media de lo que se escribe en Latinoamérica: se notan en ella las mismas influencias, las mismas obsesiones y gestos, los mismos lugares comunes, la misma “buena escritura”. Las excepciones a esta estandarización generacional son pocas, pero las hay.
Regresos de la literatura boliviana
Para la descripción de la literatura boliviana es mejor que una enumeración de autores, momentos y clásicos –ya canonizados o en proceso de serlo– la identificación de aquello que en ella o en su consideración retorna, regresa, parece muerto pero no lo está. Puede por eso que sea útil un catálogo mínimo de los motivos, dilemas y angustias que son continuos –hasta obsesivos– en esa tradición. Nombro aquí algunos:
1. Sobre la imposibilidad de la cultura letrada en Bolivia
Las supuestas fragilidades de la literatura en Bolivia –y de su cultura letrada en general– han sido pensadas una de las consecuencias previsibles de las limitaciones institucionales y culturales de la sociedad que la produce. Un poco como si fuera evidente que los fracasos de una literatura –que se imagina a sí misma minoritaria, pequeña y deficiente– tuvieran que ser naturalmente los de la azarosa formación cívica de un país. La enumeración concreta de los “culpables” de este fracaso es larga, aunque el reclamo sea el mismo: el caos social y el despotismo, la inmadurez histórica, el afán imitativo, la dedicación obsesiva a la política, la heterogeneidad racial y civilizatoria (que truncan una unidad nacional), la decadencia vital, el Estado y sus violentas miserias, el carácter minoritario de la letra (amenazado náufrago en un mar de oralidad), el analfabetismo, el aislamiento, la dictadura del referente, etc. En cualquiera de los casos, se siente o piensa que la literatura carece del sustento –institucional, biológico, educativo, técnico-formal– para ser más que lo que apenas es.
2. Sobre las figuraciones de la filiación y de la herencia
La filiación o herencia ha sido en la cultura boliviana una cuestión urgente, política, trágica, a menudo torturada. Es por eso que la nunca cansada pregunta identitaria –¿quiénes somos?– deviene en nuestra tradición un interrogatorio constante, específico y proliferante: ¿de qué oscuros materiales –culturales, étnicos, históricos– estamos hechos?, ¿qué está muerto y qué está vivo en nuestra herencia?, ¿nuestra cultura puede ser algo nuevo o está ya determinada por sus padres biológicos y simbólicos?, ¿qué filiaciones encontradas y rivales hay en nuestra historia?, ¿es posible la continuidad cultural en Bolivia o aquí empezamos de nuevo, amnésicos, cada 20 años?, ¿es el mestizaje el único destino imaginable de esta herencia irresuelta?, ¿cuál es la relación de la cultura letrada boliviana con el mundo?, ¿y con las culturas indígenas?
3. Sobre el vínculo entre geografía e identidad
Desde por lo menos nuestro mayor escritor colonial, Bartolomé Arzáns, que nombra al Cerro Rico como el que “con ojos de plata” lo “ha mirado para su autor”, una de las respuestas a la angustia identitaria letrada en Bolivia ha sido la que proporciona, abrumadoramente, la geografía. Según esta intuición, somos expresión de lo que siempre ha estado aquí: estas montañas y estos ríos, estas piedras y estos árboles, este cielo y sus pájaros. Así se explica la insistencia –que es temática y formal– en figurar la cultura boliviana por las relaciones que se establecen entre un espacio (habitado/deshabitado) y su construcción cultural/textual. En este registro de pensamiento, los ethos colectivos, las diferencias, las articulaciones/desarticulaciones culturales, los estilos mismos son espacializados y supeditados a una geografía (rural o urbana). Y se suele suponer, además, que la grandeza del paisaje no es la nuestra: “todo es inmenso en Bolivia, todo, menos el hombre”, escribe Arguedas. En las versiones nacionalistas de esta impronta geográfica, incluidas sus variantes cripto y post, la relación con la naturaleza es el fundamento abstracto de lo ancestral: los viejos cerros fundan viejas culturas.
4. Sobre las metáforas de la heterogeneidad
Una intensa conciencia –por lo general, desdichada– de la heterogeneidad social ha instigado varios de los más sostenidos debates y la mejor productividad teórica y retórica en la historia de la literatura en Bolivia. Obstáculo al progreso o desgracia étnica irremediable hasta entrado el siglo XX, solo con los entusiasmos del mestizaje nacionalista (homogeneizador) o de los fastos paraestatales de la interculturalidad plurinacional (fantasmagórica y clientelar) la diversidad de “lo boliviano” empezó a ser considerada una solución. Imaginarla ha sido tarea repetida de las letras en Bolivia: las metáforas y alegorías de la heterogeneidad –abundantes ya de suyo en Latinoamérica– son aquí legión. Piénsese sino en algunas: la multitud chola como nuevo personaje colectivo y encarnación de la justicia antiestatal en Gabriel René-Moreno; el cholo invisible que es el secreto y bancarrota mágica de un sistema político en Armando Chirveches; el cholo monstruoso de Arguedas o Tamayo (para este último, la desaconsejada combinación de la letra con la naturaleza “fluida e inestable” de lo cholo acababa en “el mestizo elector”); el encholamiento fatal de Carlos Medinaceli; la propicia sangre mestiza de Augusto Céspedes y del nacionalismo revolucionario; el concepto de lo abigarrado de René Zavaleta Mercado; la imagen del saco de aparapita de Jaime Saenz; la categoría de lo ch’ixi de Silvia Rivera Cusicanqui. En estas representaciones crítico-literarias del impasse de la heterogeneidad se superponen al menos tres problemáticas: la caracterización de los elementos o ingredientes que la configuran (¿qué es lo que se combina y lo que no se combina en la heterogeneidad?), la conveniencia o no de su perduración (¿el abigarramiento es un impedimento o una bendición?) y su destino final mismo (¿hacia qué sociedad y qué arte conduce lo heterogéneo?).
5. Sobre los encuentros y desencuentros de escritura y experiencia (o la invención de contrahistorias)
La imposibilidad de encontrar el lenguaje adecuado o necesario para expresar la experiencia histórica, social y estética es otro leitmotiv de la literatura en Bolivia. El viejo motivo clásico de la pobreza de la letra ante la realidad se prolonga, en la historia republicana, en el desencuentro señalado por muchos escritores entre formas y contenidos. Se pueden recordar aquí algunas resoluciones célebres de ese desencuentro: La resurrección de los muertos a partir de los restos que la lectura escatológica del historiador rescata y restituye (René-Moreno en Matanzas de Yáñez); la invención de un lenguaje musical de la poesía que exprese la productiva indeterminación moderna (Jaimes Freyre y Tamayo); la sospecha de que algo no ha sucedido o terminado de suceder si no es representado narrativamente (Augusto Céspedes sobre la guerra del Chaco; Zavaleta Mercado sobre la historia boliviana); la invención de vocabularios que dicen la experiencia colectiva de otra manera (el lenguaje orgánico y geológico del Macizo Boliviano en Jaime Mendoza, el de las vicisitudes de una esfera pública en Carlos Montenegro); la figuración en la obra o escritura de una suerte de vida verdadera (Jaime Saenz).
6. Sobre las violencias en la literatura
La violencia, en esta tradición crítica, es también un código maestro, llave o clave que explica, mejor que otras, la cultura boliviana. Según esta idea, los textos son leídos –o escritos– como si las formas dominantes de la intersubjetividad en Bolivia no hubieran tenido otro código que la violencia y como si la historia fuera para nosotros un repertorio de traumas: el acto colonial, la masacre, la insurrección, la guerra, la explotación, la desigualdad, el racismo, la carencia, el despojo, las coerciones del Estado, la anomia neoliberal.
7. Sobre las imágenes de la enfermedad
Las figuraciones de la enfermedad –antes de que Arguedas las popularizara– nos han acompañado devotamente. Se alude con ellas a las dificultades de una constitución cultural, a la degeneración o deriva de hábitos y costumbres, a incongruencias e interrupciones estéticas y sociales, a los síntomas de nuestro más profundo ser, ese que se retuerce y anda (Humberto Quino). Pero es claro que en estos diagnósticos, felizmente, hablar de la enfermedad en la historia y cultura bolivianas es también hacerlo de su lectura posible, de su legibilidad: la literatura sería aquí el arte de leer bien las señas de una crisis o enfermedad, según lo demuestran Arzáns, René-Moreno, Medinaceli, Montenegro o Zavaleta.
8. Sobre la utopía de una historia diferente
Frente a la historia que se demora en un memorial de agravios –ese repertorio de traumas que nos constituyen y de enfermedades que nos agobian–, la literatura boliviana también se ha empecinado en imaginar historias narradas desde otro lado y según otro código, uno que dé cuenta de experiencias que las lenguas del Estado y su cultura dominante son incapaces de ver o siquiera de nombrar. (Es por eso que Jesús Urzagasti decía que “tu historia no es la más triste cuando la relato yo”). La sospecha aquí es que esas otras historias solo son posibles si se acude a herramientas y vocabularios de otro reino: la geología (por ejemplo, Jaime Mendoza, René Zavaleta), la filología (Villamil de Rada), la toponimia y la colectividad (Montenegro), la memoria oral (Rivera Cusicanqui), el periodismo y el archivo (René-Moreno, Montenegro, Urrelo), la ficción (Luis H. Antezana), la cultura popular (Spedding).
9. Sobre la escritura y su oralidad
Una enfática conciencia de la oralidad dominante de la cultura boliviana ha regresado a la literatura en Bolivia en cuanto expresión de los límites de lo letrado. Si un mero límite, la oralidad es menos ella misma que su medio compuesto: esa cultura popular que la produce y a la que, se teme, expresa. Aunque en las elaboraciones críticas más sugerentes de este rechazo –las de René-Moreno y Medinaceli–, se conjetura la presencia de una oralidad que es hegemónica no solo en la cultura popular sino en toda la cultura boliviana, la letrada inclusive. Se enfrenta así una lógica minoritaria y casi excéntrica de la escritura y del papel a las formas mayoritarias del rumor, lo efímero y la saliva. En su versión celebratoria –en los trabajos de recuperación cultural del nacionalismo y en los impulsados por una “historia desde abajo” y el testimonialismo–, la oralidad es depositaria de no solo otra historia y otra cultura sino de otra política. Y hasta deviene un estilo.
10. Sobre las relaciones entre política y literatura
Pero acaso el mayor mito político en la comprensión de la literatura boliviana sea el de la emancipación de la literatura de aquello que la hace –en Bolivia– una lengua amenazada. En su versión decimonónica, el mito conduce a la fe en que la literatura se emancipará cuando deje de ser urgente y reactiva. En su variante de la primera mitad del siglo XX, este deseo imagina que la literatura se hará autónoma al responder orgánicamente a lo que “nos rodea, nos toca y nos penetra” (según frase programática del vallegrandino Manuel María Caballero). Ya en la segunda mitad del siglo XX, la emancipación de la lengua literaria se comenzó a concebir como la de su liberación de las servidumbres de la realidad, es decir, según la voluntad de inventar sus propios dominios. Hoy, abstraídos por una cultura que está en otras cosas, es legítimo sospechar que la perseguida autonomía de lo literario no es sino, en el mejor de los casos, una ilusión inútil y, en el peor, otra manifestación de las fragilidades de lo letrado en Bolivia.