En conmemoración a los 200 años de la fundación de Bolivia, Brújula Digital presenta su Especial Bicentenario que propone un recorrido plural por las múltiples capas que configuran la historia, la identidad y el porvenir del país. Son 17 ensayos escritos por los analistas más destacados del país, que son publicados en este espacio.
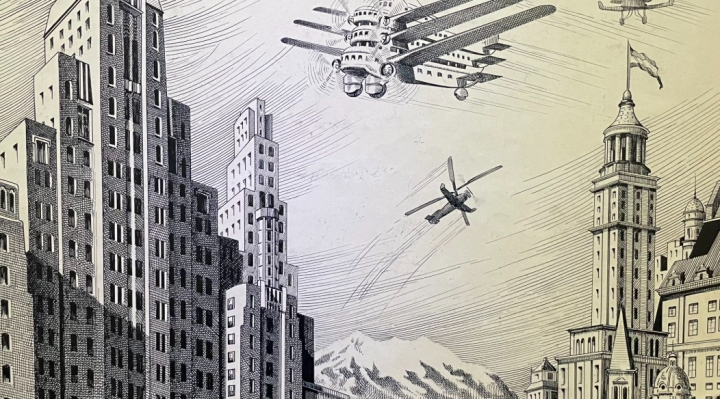
Brújula Digital|02|08|25|
Henry Oporto
Recientemente, el expresidente e historiador Carlos Mesa sugirió un paralelismo entre el escenario de crisis política de 1825, cuando el país se aprestaba a celebrar el Centenario de la República[i], con el actual escenario de crisis económica e incertidumbre política, que se repite cien años después, al cumplirse el Bicentenario. Estos episodios traumáticos dicen mucho de nuestras dificultades, como país, para gestionar los cambios de gobierno. Son también instructivos sobre los conflictos en la sociedad boliviana que permanecen irresueltos, unas veces latentes y otros manifiestos.
De hecho, el Bicentenario encuentra a Bolivia inmersa en una crisis profunda, que se despliega en varios planos, y con muchos nubarrones en el horizonte. No hay duda de que los bolivianos afrontamos dilemas cruciales. Algunos se relacionan con la agonía de un ciclo político y el advenimiento de otra etapa de la vida nacional, cuyos rasgos, empero, aún no entrevemos con claridad. En ese entorno complejo, ojalá que la implosión del régimen populista y autocrático –que ha imperado por casi dos décadas– no nos prive de identificar la naturaleza de los nuevos desafíos que trae consigo esta transición. Precisamente, este artículo analiza la crisis de identidad nacional que vive la sociedad boliviana, así como las raíces culturales e ideológicas de la polarización prevaleciente desde principios de este siglo. Ello da cuenta de una sociedad fracturada por grietas étnico–culturales, tensiones políticas, quiebres sociales, brechas regionales y diferentes visiones de país y de futuro. Fractura a la que se superpone una fuerte tendencia de dispersión y fragmentación de la representación política que socaba las condiciones de gobernabilidad.
La tesis que defiendo es que para superar tales cuestiones es preciso retomar el objetivo histórico de la consolidación de la nación boliviana[ii]; esto es, de una comunidad nacional que se reconozca y actúe como tal, por encima de otras identidades parciales o más limitadas, como son las identidades étnicas, clasistas, regionales, corporativas, religiosas, de género u otras. En ese sentido, dar un renovado impulso al proceso de construcción nacional, fortaleciendo la identidad común de los bolivianos, es un reto capital para encauzar una segunda transición democrática y también para sentar los cimientos de un renovado proyecto de desarrollo con vocación de modernidad, cohesión social e integración al mundo. Ello, a su vez, plantea la cuestión de cómo articular un nuevo contrato social para una convivencia constructiva, que posibilite gobernar con orden, legalidad, diálogo y consensos básicos y sin lo cual ningún proceso de desarrollo es posible.
Dos Bolivias
Las “dos Bolivias” es la metáfora para repensar nuestro país, sus problemas, sus dilemas y desafíos. Recoge la realidad de una sociedad fracturada, con desencuentros y disputas entre los actores sociales, políticos y territoriales. Se puede decir que una Bolivia se configura alrededor de las clases medias urbanas y los estratos sociales altos, de la economía formal y empresarial y de las fuerzas regionales emergentes (principalmente de Santa Cruz) y sus áreas de influencia. La otra Bolivia se desenvuelve en torno a las poblaciones rurales, indígenas y provinciales, los estratos cholo-mestizos de las ciudades –sobre todo del occidente del país–, y especialmente de la gran urbe aymara de El Alto. Una Bolivia se identifica (mayormente) con valores de modernidad y la tradición republicana; se inclina más por la libertad política y económica, la iniciativa individual y privada y la inserción en la economía global. La otra Bolivia parece aferrarse más a tradiciones comunitaristas e identidades étnicas y corporativas; su ecosistema de vida gira en torno a la economía informal donde más radica la pobreza. Y es también en esta otra Bolivia donde emerge una nueva clase media popular y grupos de empresarios cholo-indígenas prósperos, que les plantan cara a las élites tradicionales.
La fractura y polarización tienen raíces históricas y culturales, que se remontan a la Colonia y la formación de la República, y le subyacen una identidad nacional débil. La identidad boliviana está desafiada por otras identidades más limitadas y particulares, como son los casos de las identidades étnicas, y también de ciertas identidades regionales o corporativas; el problema es que este tipo de identidades estrechas suelen ser más cerradas, y a menudo tienden a la disgregación; son caldo de cultivo de tendencias centrífugas. Sus consecuencias la hemos sentido muchas veces.
La crisis de identidad nacional se ha visto exacerbada por las políticas identitarias y multiculturalistas que irrumpieron con fuerza en la política boliviana, desde principios de siglo, de la mano de los movimientos indigenistas y grupos de izquierda radicales que tendieron a sustituir la lucha de clases por la lucha entre culturas y grupos étnicos. Justamente, la política de identidad alcanzó su mayor auge con el ascenso del MAS al poder; el discurso etnonacionalista se transformaría en la ideología oficial de un régimen autocrático y corporativo. Un discurso, hay que subrayarlo, que pone en entredicho los fundamentos de la República y niega la existencia y legitimidad de la Nación Boliviana. Recuérdese que el proyecto del MAS postulaba “refundar Bolivia” a partir de las diversidades étnicas y socioculturales y con la hegemonía de grupos autodefinidos representantes de los pueblos indígenas y movimientos sociales. Es la matriz doctrinaria del Estado plurinacional.
La crisis de identidad nacional se nutre, por otro lado, de la emergencia de corrientes políticas e intelectuales que propugnan la afirmación de identidades regionales excluyentes (por ejemplo, ciertas versiones del cruceñismo, o identidad cruceñista), en muchos casos como respuesta al nacionalismo étnico del MAS; aunque su origen y trayectoria se remontan más atrás.
No debe perderse de vista que esta índole de cuestiones es típica de sociedades que no lograron estructurarse como Estados nación, o solo de forma parcial, contradictoria o intermitente. Y, por lo mismo, desgarrados por luchas internas, incluso guerras civiles, que arrastran cuestiones nacionales irresueltas, como la formación de una identidad nacional definida; la integración cultural y territorial; la construcción de un Estado suficientemente legítimo y con capacidades y recursos materiales y simbólicos para cumplir funciones esenciales en la sociedad. También en Bolivia hay evidencia de un proceso inconcluso de construcción nacional, y de una sociedad con un tejido social endeble y un notorio déficit de cohesión social. Ello explicaría por qué somos una sociedad con tantas dificultades para lograr un marco de convivencia, estabilidad y gobernabilidad efectivas.
Por qué importa la identidad nacional
A pesar de dos siglos de existencia como Estado independiente, la construcción de la Nación Boliviana, y por tanto del Estado Nacional, es una tarea inconclusa. De ahí porque pienso que retomar la cuestión de la construcción nacional es un gran imperativo para las actuales generaciones de bolivianos. Quiero ahondar en este planteamiento:
En primer lugar, percibo un enorme riesgo en el hecho de haber perdido el rumbo de la construcción nacional. Si, más allá de las diversidades y las diferencias que caracterizan a nuestra sociedad, los bolivianos no recuperamos un sentido de Nación, un sentimiento coherente de pertenencia a una comunidad nacional, y si no podemos de encontrar una visión compartida de un futuro para todos. Entonces, es posible que la polarización y fragmentación no encuentren solución y permanezcan como problemas crónicos. Y que lo que termine imponiéndose sea una lógica de confrontación entre las dos Bolivias, de un bloqueo mutuo y constante, como ya ocurre. Es decir, una situación caótica e inestable de un país disfuncional, de difícil gobernabilidad y con un destino incierto[iii].
Segundo, revalorizar la noción de identidad nacional es crucial para el orden estatal. El Estado, que tenemos, es débil e ineficiente; carece de instituciones mínimamente competentes. Bolivia necesita un verdadero Estado, legítimo, respetado y eficaz en sus funciones, que provea orden, autoridad, imperio de la ley, justicia, servicios básicos de educación, salud y protección social, garantías para libertades y derechos constitucionales, el medio ambiente y los recursos naturales.
Tercero, debemos pensar la identidad nacional como el lubricante de la cohesión social, que facilita la comunicación y los intercambios económicos, genera vínculos de confianza para crear capital social y propicia un ambiente social en el que los individuos deben ser juzgados según sus méritos.
Cuarto, la identidad nacional es también crítica para devolverle a las políticas públicas su cualidad de bien común; para restituir la noción de interés general en la gestión de gobierno y para rescatar la administración pública de su captura corporativa, prebendaria y clientelista, de manera que los políticos y funcionarios actúen con genuino compromiso cívico; con un sentido fuerte de identificación con los intereses nacionales, por encima de los intereses personales, familiares, de grupo o sector social, que es lo sucede actualmente.
En suma, afirmar la idea de Nación Boliviana debería ser la piedra angular de un nuevo proyecto político y de desarrollo nacional.
Nuevo contrato social
Para retomar el proceso de construcción nacional es imperioso un nuevo contrato social entre los bolivianos, y entre el Estado y los ciudadanos y las regiones. El legado que deja el ciclo político que termina es un país dividido y enconado y con el peligro de una deriva caótica y de ingobernabilidad. Por ello, hace falta la formación de una nueva mayoría nacional, esto es, una coalición de fuerzas e intereses, amplia y vigorosa, que pueda acompañar una salida democrática a la crisis, que impulse y sostenga las reformas económicas, sociales y políticas que están en el orden del día.
El contrato social significa construir consensos amplios sobre la dirección en que debe moverse la economía, reordenarse el sistema político, reconstruir del Estado de derecho, encarar la reforma judicial y otras cuestiones fundamentales. Ello supone que los actores políticos, sociales y regionales tendrán el convencimiento y la voluntad de forjar estos grandes acuerdos y pactos. ¿Y cómo no?, que el país se dará un liderazgo visionario y sagaz en la tarea de promover tales acuerdos.
La crisis que hoy nos agobia bien puede ser una oportunidad para resolver uno de los grandes dilemas de Bolivia: forjar una nueva visión de sí misma.
Henry Oporto es sociólogo, especialista en temas de desarrollo, director de la Fundación Milenio.
[i] Las elecciones de mayo de 2025 dieron como ganador al candidato oficialista José Gabino Villanueva, pero en agosto el congreso anuló las elecciones (a instancias del mismo presidente Bautista Saavedra), eligiendo en su lugar a Felipe Segundo Guzmán como presidente interino; un interinato marcado por innumerables tensiones, hasta una nueva elección en diciembre, de la que salió elegido Hernando Siles.
[ii] Esta tesis la expuse inicialmente en el artículo “¿Dos bolivias? La crisis de identidad nacional y la cuestión nacional”, en Ideas & Debate, N° 13, octubre de 2023, FUNDEP.
[iii] Acerca del papel de la identidad nacional en la convivencia social, Yuval N. Harari, ha observado, por ejemplo, que la gente se siente comprometida con las elecciones cuando comparte un vínculo básico con la mayoría de los votantes: «Si la experiencia de otros votantes me es ajena, y creo que no entienden mis sentimientos y no les importan mis intereses vitales, no tendré en absoluto ninguna razón para aceptar el veredicto si pierdo la votación, aunque sea por cien votos a uno. Por lo general las elecciones democráticas solo funcionan en el seno de poblaciones que ya comparten algún vínculo, como creencias religiosas y mitos nacionales comunes. Son un método para zanjar desacuerdos entre personas que ya están de acuerdo sobre cosas básicas». Harari: Homo Deus. Breve historia del mañana. Debate, 2021. p.279