Presentamos un fragmento del prólogo del libro "Tinta indeleble. 35 años de escritos periodísticos (1990-2025)", de Raúl Peñaranda, presentado en días pasados.
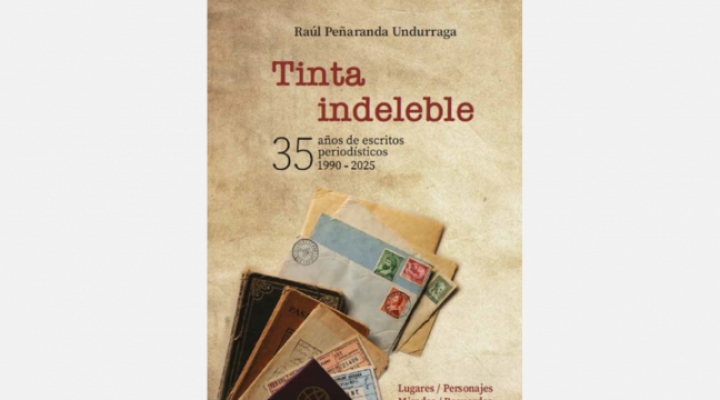
Brújula Digital|21|12|25|
Carlos D. Mesa Gisbert
Kevin Noblet, director de la agencia de noticias Associated Press (AP) para los países andinos, le dijo a Raúl el 9 de noviembre de 1989, el día en que cayó el Muro de Berlín, el mismo día en que lo contrató como periodista de planta en La Paz: “no tengo que decirte mucho, tú ya conoces la agencia. Solo no uses la palabra ‘crisis’. Creo que en Latinoamérica se la utiliza demasiado”. Era una precisa y amable advertencia, decirle “no” a la salida fácil a la hora de redactar una nota…
En estas páginas, las de toda una vida profesional, Peñaranda prueba que siguió el consejo de Noblet e hizo periodismo de hondura, de claro compromiso con su razón de ser, la de limitar el poder e interpelarlo confrontándolo con la cruda realidad.
Pero hay algo más en la médula del autor. Cuando me pidió que prologara su libro, le recordé mi propia experiencia. Agrupar la parte más relevante de la actividad del día a día corre el riesgo de trasuntar el color amarillento de las páginas de un periódico pasado, o peor, de ser actor anacrónico tras el pantallazo en el celular que, redes mediante, cambia el presente a cada minuto para convertir todo en noticia añeja.
Por eso encaré esta selección de sus artículos con cierta prevención. Descubrí, sin embargo, rasgos que había encontrado en los clásicos como Svetlana Aleksiévich y su obra capital El fin del ‘homo sovieticus. Él escogería, supongo, a otro gigante, Ryszard Kapuscinski. La crónica en su expresión cabal, la memoria capaz de hacer de la microhistoria una gran historia. Expresión completa del buen periodismo cuando el texto está bien acabado. A medida que leía me brillaron los ojos porque sus crónicas –como debe ser– me acercaban a lo más caro de la palabra escrita, la literatura. Una forma de creación que no es la de la “verdad de las mentiras”, sino, por el contrario, lo más próximo a la veracidad a partir de los hechos contados con precisión y responsabilidad.
Nuestro cronista se acerca en el tono que enseñó Capote a uno de los episodios más inverosímiles del mundo real, la toma de la embajada japonesa en Lima en diciembre de 1996. Será Felícita Cartolini quien nos coloque en situación, incrédula viendo el desenlace sangriento de su hijo abatido por el comando de élite que recuperó a los secuestrados. Es sin ninguna duda la pieza más completa, lograda y estremecedora de todas las de este libro. Pero el instrumento se mantiene afinado también en las otras, porque el periodista tiene dominio de la pluma (de las teclas de la computadora, para hablar con propiedad). Su mirada del crimen atómico de Hiroshima, apoyado en dos personajes irremplazables, es la del desborde emocional medio siglo después de que los cuerpos y las almas de sus guías-víctimas de la hecatombe narren sensaciones táctiles brutales en una ciudad ya reconstruida, pero que no olvida. El terremoto de Aiquile se revelará en la voz de una mujer que cree que un grano de arena tras otro edifica una montaña de transparencia en medio de la corrupción.
Y hay más en la difícil línea que diferencia el reportaje de la crónica o del cuaderno de bitácora en esa tradición secular que es la reseña de viajes. El de los adolescentes (“nerds” dice de sí mismo el autor) rumbo al imponente paisaje del sur de Chile, o el viaje variopinto los Estados Unidos, o el del atribulado, siempre atribulado Oriente Medio a partir de ese eje milenario y desgarrado que es Jerusalén… y, cómo no, la experiencia del viaje por Bolivia de un equipo de reporteros y fotógrafos bajo su inspiración con el barro pegado a los zapatos, ganador de un gran premio internacional.
Por una razón inescapable de compromiso con el castigado medioambiente, dedica a la naturaleza una secuencia de crónicas que pasan por Pilón Lajas, el borde del Madidi, el destino del comercio de mariposas en los Yungas y una fascinante historia con una licencia milenaria que volvió a la vida a nuestros ancestros indígenas, en busca de la fauna perdida. En ese capítulo bien podía entrar otra crónica, la que escribió sobre la represión en el Tipnis, una historia que revela el espíritu verdadero de los conductores del “proceso de cambio” y los indígenas de los llanos, anonadados ante la respuesta del Estado plurinacional, en lo que fue un quiebre irreversible entre la retórica del decir y la crudeza del hacer.
Pero también Raúl, que mira con serena nostalgia más de tres décadas de compromiso con la palabra, escarba su vida que desgrana la experiencia intransferible y brutal de la muerte de su hermano, el melancólico y entrañable final de su padre, al que califica de “maestro al que le robo tantas y buenas ideas”, la presencia generosa y tierna de su madre y los toques de amor hacia Fátima, la mujer de su vida. Recorremos con él su infancia tímida, su adolescencia desgarbada y, desde ese ángulo, el recuerdo del papelito pegado en su mandil de colegial con letra de “pobre caligrafía”, la aspiración de su vida en una palabra: “periodista” (…).
Carlos Mesa es historiador, fue presidente de Bolivia. Este es un fragmento del prólogo del libro "Tinta indeleble. 35 años de escritos periodísticos (1990-2025)", de Raúl Peñaranda, presentado en días pasados. En el anexo de esta nota está el texto completo.