Guerreiro describe su esfuerzo (aclamado por medio mundo) como “un perfil algo largo de Silvia Labayru”, una exmontonera que encontró un modo de sobrevivir a la ESMA, el más “célebre” centro de represión militar de la dictadura argentina.
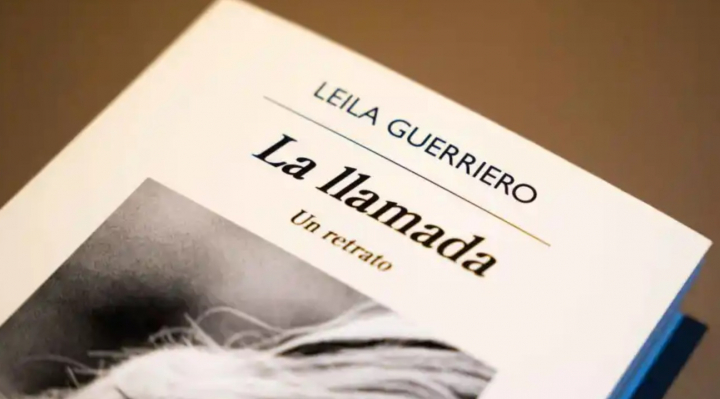
Brújula Digital|02|11|25|
Fernando Molina
Ni siquiera plantearme la posibilidad de escribir de otra cosa que no sea el libro que acabo de leer, “La llamada. Un retrato”, de Leila Guerreiro.
Lo he leído, como siempre nos pasa en Bolivia, con un retraso de un año o más respecto del boom del consumo de esta obra en los países vecinos. Qué se le va a hacer, vivimos en otra.
(¿Otra qué? ¿Dimensión, galaxia, cultura?)
Lo leí sin otras pausas que las inevitables. Cada que podía, volvía a él; cada que lo dejaba, sufría.
Sigo conmovido por esta lectura. No hay forma de no quedar conmovido por el espectáculo de una vida que se ha reconstruido de este modo. No quedar conmovido con “esa pendulación entre lo monstruoso y lo trivial”, como indica Guerreiro.
Supongo que “pendulación” es un argentinismo, porque la computadora la marca como un error. La prosa de esta autora es tan precisa como despojada de pretensiones. El libro salió en Anagrama en “Narrativas hispánicas”, pero ella se presenta simplemente como “periodista”.
Si su libro fuera un vino, habría que decir que Guerreiro sabe escanciarlo de tal forma que siempre estemos en “tocados” y con ganas de seguir bebiéndolo, sin caer nunca en el aburrimiento ni llegar a la intoxicación.
Pero esta es una comparación muy rara. Ojalá que les diga algo a ustedes.
En un punto Guerreiro describe su esfuerzo (aclamado por medio mundo) como “un perfil algo largo de Silvia Labayru”. Labayru es una exmontonera que encontró un modo de sobrevivir a la ESMA, que fue el más “célebre” centro de represión militar de la dictadura argentina.
Lo “monstruoso”, entonces, es el pasado de Silvia, ese pasado en el que, como miles de otros guerrilleros e izquierdistas, militó, formó parte de una organización que cometió asesinatos y atentados, soñó con la transformación del mundo, la sintió “a la vuelta de la esquina”, vivió la euforia y la vitalidad de una juventud revolucionaria, se juntó con compañeros, se embarazó y, de un momento a otro, fue secuestrada, torturada, violada y luego –aquí hay una diferencia con otros miles y miles– fue elegida y manipulada para colaborar con los “milicos”, lo que le permitió sobrevivir.
Hay muchos libros sobre los Montoneros; los hay todavía más sobre los métodos de la dictadura argentina; libros y libros sobre la ESMA, sobre los vuelos de la muerte en el que se arrojaba a los secuestrados sedados al Río de la Plata; incluso sobre las mujeres que fueron violadas y usaron la posibilidad de ser violadas continuamente como un mecanismo de sobrevivencia. No en vano la Argentina tiene muchos intelectuales y escritores, y además muchos intelectuales y escritores de izquierda.
Pero este libro tiene una “pendulación” entre eso de lo que se sabe tanto (o que alguien si quiere puede llegar a saber con facilidad) y, ya dijimos, lo “trivial”.
¿Y qué es lo trivial? Quizá lo principal, si lo pensamos bien. Para un militante de izquierda radical, que Silvia fuera físicamente muy linda, lo siga siendo, una chica de clase alta que “cayó” en los Montoneros (y lo siga siendo), todo esto puede ser trivial, en el sentido de carente de relevancia teórica, política, revolucionaria. Y sin embargo su historia gira completamente en torno a su glamour de clase y su atractivo sexual, no solo para los “milicos” sino para el resto de la gente con la que vivió e interactuó romántica, eróticamente o también amistosamente, inclusive la propia Guerreiro, que no puede dejar de considerar su belleza corporal una y otra vez, aunque quizá, en principio, hubiera preferido dejarla de lado. “Era espectacular”; “era un acontecimiento”, etc.
Por su parte, los testigos dicen una y otra vez: “era muy linda”; “no había para qué presentarle un pibe, era muy linda”; “nos volvía locos”, etc.
Los Montoneros no eran marxistas, así que podemos ahorrarnos los comentarios irónicos sobre la distancia entre esta militante y la clase obrera, etc.
Por su parte, los milicos eran viejo-verdes machistas, obvio, y, además, eran racistas. Silvia es rubia, de ojos azules y no es judía (esto es importante porque hay muchos judíos en las clases medias bonaerenses y muchos entre los desaparecidos). Silvia también era hija y nieta y sobrina de militares, algo cuya importancia no se necesita explicar. Estas características tendrían un papel en su odisea con final relativamente feliz, porque, claro, le permitió sobrevivir, aunque lo trivial del resto de su vida siga “pendulando” con lo monstruoso que pasó, que ya pasó, pero sigue ahí, que nunca abandona.
No debe pensarse por lo que acabo de decir que juzgo mal a Silvia; todos aprovechamos los capitales simbólicos con los que contamos incluso en situaciones que no son de vida o muerte, como sí era la suya. Ella se las arregló como pudo; quizá trató que su colaboración con la dictadura no dañara a sus (ex)compañeros, quizá no tanto o no en todos los momentos, pero igualmente es inocente porque los únicos culpables son los milicos.
Eso es lo que yo pienso, pero hay muchas opiniones distintas sobre este tema. Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, advertía que Silvia y otros como ella no se acercaran a este organismo o “los tiraría por las escaleras”. Labayru la entendía. Era la reacción de una madre que se preguntaba por qué ella había sobrevivido en lugar de sus hijos.
En todo caso, hay que tomar en cuenta la hipótesis del “síndrome de Estocolmo” o identificación del secuestrado con sus captores; y muchas preguntas acerca de hasta dónde es posible colaborar: si hasta aquí es una estratagema, más allá, ¿qué es? Si hasta aquí es síndrome de Estocolmo, ¿más allá?...
Hoy (el “hoy” del libro, que son los años de la pandemia), Silvia Labayru está completamente segura de que su sacrificio y el de sus compañeros montoneros no sirvió para nada, aún más, “empeoró todo”. Este es otro aspecto de lo trivial que se “pendulea” con lo monstruoso. Personas intensamente politizadas y originales en los años 70 se han convertido en gente que ve la política como todos los de su clase o como la mayoría en su ciudad, sin salir de los lugares comunes y con el mismo conformismo o nomeimportismo que cualquier otro ciudadano promedio. Silvia no sabe casi nada de la política argentina; algo más de la de España, donde pasó su exilio. No se cuestiona la desigualdad; no teme expresar sus prejuicios de clase; disfruta sus privilegios sin culpa.
Hay una cuestión sobre la que a veces he fantaseado: ¿qué hubiera pasado si algunos famosos izquierdistas de la segunda mitad del siglo XX, que murieron cuando el marxismo y la revolución todavía eran dominantes dentro del pensamiento y la política progresistas, habrían sobrevivido y llegado hasta nuestra época postcomunista, democrática, neoliberal, ideológicamente volátil y apocalíptica? Sergio Almaraz, por ejemplo, que falleció en 1968, ¿cómo se hubiera posicionado frente a la democracia que comenzaría 14 años después de su muerte? René Zavaleta, quien vivió más que Almaraz y anticipó que la lucha democrática restructuraría ideológicamente al bloque nacional-popular, ¿cómo hubiera convivido con el neoliberalismo que llegaría un año después de su fallecimiento (1984)?
Pero estos dos murieron de muerte natural, aunque de forma prematura. Mejor pongo otros ejemplos más cercanos a la experiencia de los guerrilleros argentinos y del personaje del libro y me pregunto si Marcelo Quiroga y Carlos Flores, asesinados en 1980, en la COB, cuando estaban intensamente comprometidos con sus respectivas creencias, hubieran renegado de ellas o se hubieran mantenido como revolucionarios, aunque adaptando sus ideas a las transformaciones de los tiempos.
¿Qué hubiera pasado con Mónica Ertl si en lugar de matarla en el 12 de mayo de 1973 la habrían detenido y habría sobrevivido? ¿Cómo pensarían ahora los 70 caídos en Teoponte en 1971 si el ejército les hubiera perdonado la vida? ¿Por quién hubieran votado en las últimas elecciones? ¿Qué hubiera dicho del MAS el guerrillero Inti Peredo, asesinado en 1969? ¿Habría militado en él, lo habría aborrecido?
Plantearse estas preguntas es una tontería, claro, más aún tratar de responderlas. Deben disculpárseme porque son un subproducto de la lectura demasiado intensa, y por tanto subjetiva, de “La llamada. Un retrato” de Leila Guerreiro.
Solo el periodismo puede recuperar por igual lo monstruoso y lo trivial. Lo esencial de la historia y lo importante de la vida. Y mostrar cómo se entrelazan. Lo de Guerreiro es periodismo en estado de gracia.