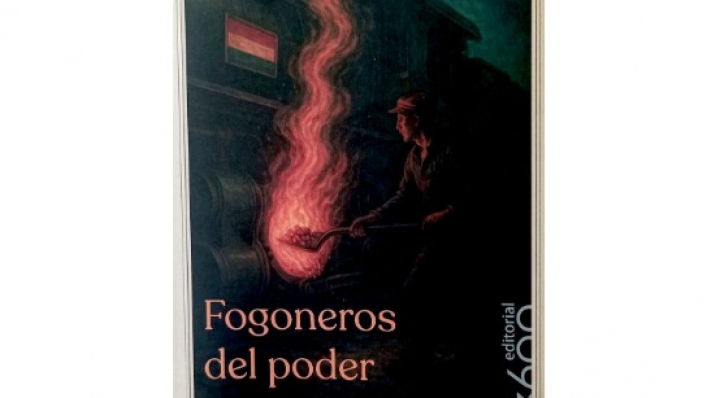
Estoy en desventaja para comentar Fogoneros del poder (2025, Editorial 3600) de Valentín Abecia López, porque en el prólogo el autor revela que ha conocido personalmente a los 34 personajes retratados en su obra, mientras que yo apenas he conocido a unos cuantos.
Además de mi padre, con Augusto Céspedes sostuve una amistad más prolongada, ya sea en La Paz, en París o por correspondencia. El “Chueco” es uno de los 14 escritores que incluí en mi primer libro: Provocaciones (1977). A Aníbal Aguilar Peñarrieta lo visité incluso cuando estuvo preso, y lo filmé en Miraflores para un proyecto cinematográfico, mientras me mostraba los impactos de bala en las paredes de su casa, ya que días antes había sido víctima de un atentado. Con Pepe Fellman Velarde charlé en su casa de la avenida Ballivián, en Calacoto, y además lo vi con mi padre en otras ocasiones, incluso durante el viaje del Dr. Paz Estenssoro a Washington (la última visita oficial que recibió Kennedy antes de su asesinato). Con Reynaldo Peters estuvimos algunas veces hacia el final de su vida, ya sea en reuniones relacionadas con derechos humanos o porque nos tocaba votar en el mismo recinto. Lo mismo puedo decir de Lydia Gueiler, de Carlos Serrate y de Augusto Cuadros Sánchez, a quien visité en Cochabamba la última vez en noviembre de 2002.
Van ocho… A otros 12 los traté brevemente a través de mi padre, pero no puedo decir que los haya conocido (“conocer” es una palabra con mucho peso). A los 14 restantes nunca los vi de cerca, sobre todo a aquellos que emergieron en la política después de 1980.
Ya metido en las 557 páginas, me di cuenta de que no era indispensable haberlos conocido, ya que Valentín se encarga de presentarnos a cada personaje a través de un hecho particular, de un periodo específico o incluso de un documento que marcó un hito en su participación política. No pretende el autor presentar esbozos biográficos, sino viñetas sueltas o instantáneas fotográficas que dicen algo de los personajes sin la pretensión de decirlo todo. Sería imposible hacer biografías en 10 o 15 páginas. Lo que aquí tenemos es “pinceladas”, para usar el mismo término que usa el autor.
Valentín Abecia López no aspira a armar un rompecabezas de 34 piezas, ya que ellas no encajan entre sí, más bien quiere presentarnos un collage de impresiones, partiendo de su hipótesis de que cada uno de los personajes retratados “era apenas una parte de un gran engranaje, y en realidad, al conocer a uno, faltaba su complemento, que era el resto, aunque no hubiera filias entre ellos”. Y añade en el prólogo, que todos le dejaron “sabor a poco”.
Podemos discrepar con esas dos aseveraciones, pero es legítimo derecho de todo autor expresar su opinión. A mi parecer, independientemente de la calidad política y humana de cada personaje, o de su importancia histórica relativa, todos eran personalidades diferentes y la mayoría no necesitaba de otro para sobresalir. Si bien algunos se arrimaron al carro del MNR por oportunismo y quisieron destacar por su obsecuente relación con los dirigentes históricos, otros trazaron su propio camino y destacaron por méritos propios, sin buscar necesariamente los reflectores de la popularidad. La aseveración de que sólo existían como grupo, y se necesitaban entre todos para subsistir porque “individualmente podían perderse en la inmensidad de la pradera”, es algo que el propio libro contradice.
La lectura de los 34 capítulos ofrece mucho material para disputar la incitación inicial del prólogo, que entiendo que Valentín la incluye adrede, para provocar al lector e invitarlo a recorrer todas las páginas, como lo he hecho yo con detenimiento y creciente interés. Cada capítulo revela algo importante sobre el personaje cuyo nombre encabeza el título, tanto sobre los que podemos llamar “históricos”, porque nacieron a la política con el MNR (es el caso de mi padre) y comenzaron en momentos en que el partido estaba en su adolescencia, perseguido y acosado, como a los que de manera utilitaria se incrustaron en el MNR cuando ya era el partido político más importante del siglo XX. Valentín, con mucha razón, se refiere a varios MNR diferentes, porque un partido que tuvo vigencia más de 60 años no podía sino evolucionar (o involucionar, dependiendo de dónde quiera situarse el observador).
Los “fogoneros” que yo conocí me dejaron sabor a mucho, con sus virtudes y defectos. Hace mucho tiempo que Bolivia ya no tiene personalidades políticas de esa talla, con temperamentos a veces fuertes, volcánicos, y acciones que marcan hitos históricos. En otra obra anterior, Inquilinos del poder (2021, Editorial 3600) Valentín ha abordado a siete personajes centrales del MNR, con quienes tuve mayor relación: sobre todo Paz Estenssoro y Juan Lechín, pero también Siles Zuazo, Walter Guevara, y también Goni Sánchez de Lozada (mi vecino en Obrajes durante muchos años), con quien hablábamos más de cine que de otros temas.
Como toda obra, esta es una propuesta semántica incompleta, que encuentra en cada lector su complemento. He querido ser un lector cómplice para descubrir los personajes que no conocía, y he realizado una lectura crítica cuando el libro aborda a aquellos que conocí.
Podemos afirmar que ningún partido político de Bolivia produjo tantas y tan importantes personalidades como el MNR. En todos los de la primera generación, como bien señala Valentín en su epílogo, primaba la convicción, el compromiso y la dignidad con que defendieron y trabajaron por el proceso revolucionario que cambió al país. No tanto en la segunda promoción, que llegó con las ideas neoliberales y “sin la misma mística”, como apunta el autor. Cada uno de los 34 “fogoneros” está vinculado a un hecho saliente de la historia del MNR, y por lo tanto de la historia de Bolivia. Cada uno es un eje en sí mismo, en torno al cual gira algún acontecimiento cardinal. Por ello cada capítulo lleva su propia bibliografía.
Cuando aborda a Germán Monrroy Block, hace énfasis en las relaciones con Paraguay. Cuando escribe sobre Carlos Serrate se ocupa de la reconstrucción del MNR después de 1964. Cuando se refiere a Víctor Andrade Usquiano, habla del excelente negociador que supo meterse en el bolsillo a funcionarios gringos del departamento de Estado y defender como un tigre el precio de nuestro estaño. De Carlos Morales Guillén destaca su importante papel en el estudio que se hizo para justificar la nacionalización de las minas, que no fue una medida tomada a la ligera, ni una mera consigna política como las que habían lanzado en su momento Tristán Marof o Ricardo Anaya. Tanto Guillermo Alborta Velasco como Federico Álvarez Plata figuran en el libro por su valentía: el primero al denunciar y tipificar la corrupción de algunos dirigentes del propio MNR en su libro El flagelo de la inflación en Bolivia, país monoproductor (1963) y el segundo por tratar de evitar, en el mismo periodo inflacionario, la emisión inorgánica de billetes durante la primera presidencia de Siles Zuazo en 1956.
Del mismo modo, el perfil de Eduardo Arze Quiroga está ligado a la defensa del petróleo frente a las maniobras de la Standard Oil, tal como lo hizo Manuel Barrau frente a los intereses brasileños. De Alfredo Franco Guachalla destaca el informe al congreso, en 1963, sobre las minas nacionalizadas. Adrián Barrenechea figura como un valiente luchador que arriesgó todo cuando era alcalde de Potosí en 1947, y sufrió prisión y confinamiento. También se distinguieron como alcaldes en otros periodos Juan Luis Gutiérrez Granier (1943) y Mario Sanginés Uriarte (1984). Un capítulo muy interesante es el de Ernesto Ayala Mercado, trotskista de origen, que en 1956 hizo en el Congreso una aguerrida defensa del MNR para desmontar un juicio de responsabilidades que querían instaurar cuatro diputados de la Falange.
No puedo detenerme ni un minuto (o un párrafo) en cada uno de los protagonistas de quienes Valentín Abecia hace justicia con objetividad y buenas fuentes de información, porque me extendería demasiado y no dejaría al lector el margen que necesita para interactuar con la obra.
Puedo referirme a los que mejor conocí, empezando por mi padre, quien siempre estuvo en el rubro que le interesaba: el desarrollo económico del país. Nunca quiso ocupar carteras que no correspondían a su área de conocimiento, ni lanzarse como candidato a diputado o senador. Los periodistas le decían el ministro “mudo” o el ministro “opa”, porque no hacía declaraciones, estaba en lo suyo, la planificación económica. El capítulo que le dedica Valentín le hace justicia y subraya algo que era muy comentado en Santa Cruz: mi padre era el terco y empecinado “colla loco” que soñaba proyectos que parecían imposibles. El ingenio de Guabirá, la fábrica de cemento de Sucre, la planta hidroeléctrica de Corani, la PIL de Cochabamba, el traslado de ganado Nelore al Beni, la inmigración de agricultores japoneses a Santa Cruz, y por supuesto, las carreteras de integración al oriente, son algunas de esas obras realizadas con poco financiamiento pero bien administrado.
Sólo ocupó dos cargos mientras estuvo en el país: presidente de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), que en su momento fue un super ministerio de planificación y desarrollo, y luego, en el segundo gobierno de Paz Estenssoro, cruzó la avenida Camacho (literalmente) para hacerse cargo del ministerio de Economía (que estaba en el edificio del frente) y seguir durante otros cuatro años con los proyectos que había comenzado en la CBF.
No es secreto que fue uno de los hombres más próximos a Paz Estenssoro, a quien siempre llamó “Jefe” respetuosamente, a pesar de la estrecha amistad que los unía y unía a ambas familias. En sus últimos años, cuando hacía el balance de su vida, en su retiro en San Luis (Tarija), Paz Estenssoro decía a quien quisiera escucharlo que su colaborador de mayor confianza y uno de sus pocos amigos de verdad había sido el “Flaco” Gumucio. Esa misma confianza hizo que mi padre le dijera con franqueza en 1963 que no estaba de acuerdo con su nueva postulación a la presidencia para las elecciones de 1964, y en 1971, que no seguiría en el MNR debido al pacto sellado con Banzer y con la Falange Socialista Boliviana (FSB). Pero mi padre no se fue a otro partido, ni se unió a una nueva fracción del MNR. Sin hacer bulla se retiró de la política, aunque mantuvo su amistad con el Dr. Paz, como yo mismo pude constatar.
La lealtad con Paz no era óbice para que mantuviera buenas relaciones con Siles Zuazo, Walter Guevara o Juan Lechín, quien solía esconderse en mi casa cuando lo perseguían y liquidaba los chocolates de menta marca Corona que celosamente guardaba mi padre. Don Juan era un agradable conversador, ambos se llevaban muy bien desde que mi padre, en los albores del MNR, lo había posesionado como subprefecto de Uncía.
José Fellman Velarde, a quien el autor le dedica uno de los capítulos más extensos, destacó por varios hechos mientras ejerció como canciller, pero también antes y después como intelectual, actor de teatro, autor de novelas y de una importante Historia de Bolivia (1970) en tres tomos. ¿Alguien imagina a Choquehuanca produciendo con su propia cabeza algún libro luego de 20 años en el poder? Fellman fue además el autor del emblemático Álbum de la Revolución (1954) con extraordinarias fotografías que los investigadores profesionales o improvisados hemos usado en los relatos sobre la historia del MNR. Es obvio que los breves comentarios que acompañan las fotos, son sesgados en favor del MNR triunfante. No es un libro de historia, pero todos los historiadores quisieran tener un ejemplar en su biblioteca.
El capítulo que le dedica a Augusto Céspedes se concentra en la famosa polémica que sostuvo con Fernando Diez de Medina, ambos prominentes escritores y militantes del MNR, en funciones de gobierno. El cruce de artículos entre ellos es un ejemplo de inteligencia y altura, aunque Céspedes, menos retórico, golpea más duro y revela las nostalgias de Diez de Medina por los gobiernos de la oligarquía. Años después, cuando Diez de Medina sirvió al régimen de Barrientos y escribió una biografía del dictador, El general del pueblo (1970), el “Chueco” se refería a él como “Diez de Harina”, por un supuesto negociado.
Tal como muestra esta obra, algunos “fogoneros” quisieron aferrarse al Estado por todos los medios, al extremo de colaborar con gobiernos de diferente color, incluso dictaduras militares, a través de taxi-partidos que nacían muertos, pero figuraban como siglas nuevas en algún certamen electoral.
Uno de los hilos conductores de la obra es que los “fogoneros” llevaron a la práctica ideas que en periodos anteriores otros habían expresado, pero no tuvieron la voluntad ni la determinación de hacer realidad. Las grandes obras suelen tener muchos padres platónicos pero pocos padres biológicos. Del dicho al hecho hay mucho derecho. (Nota al margen: a principios de julio de 2025 se publicaron varias notas reclamando la paternidad del Decreto 21060, que ni Evo Morales, su más ácido crítico, se atrevió a eliminar. Conté cinco de esas notas, pero a nadie le cabe duda de que el presidente Paz Estenssoro fue quien dio la cara y firmó el decreto —que en su momento muchos criticamos públicamente por su alto costo social. Así pasará a la historia: su gobierno lo hizo realidad y lo demás son cuentos).
Hay mucho más en el libro de Valentín. Me hubiera gustado abordar otros temas que menciona de pasada, como la famosa canción “Vasija de barro”, el “segundo himno ecuatoriano”, puesto que fui amigo de uno de sus autores, el gran poeta Jorge Enrique Adoum (y tengo copia del manuscrito original), pero mejor dejar esos cabos sueltos para agradables charlas de café.
Soy un apasionado de los relatos autobiográficos, de los testimonios y de los diarios íntimos, sobre todo aquellos escritos al calor de los hechos, porque son reveladores y sinceros, expresan vivencias y anécdotas que raras veces llegan a los libros de historia. Los investigadores acuciosos escriben y analizan hechos que no vivieron ni conocieron, sea la guerra del Pacífico o la del Chaco, o cualquier otro episodio, pero nada se compara con el testimonio personal.
Quizás por ello mismo, el capítulo que prefiero es el que le dedica a un personaje que tiene fama de siniestro: Claudio San Román, encargado de la represión política durante un largo periodo de gobierno del MNR. Me ha gustado porque en todo el libro, es el único capítulo donde se habla en primera persona, donde Valentín narra su propia experiencia, a los doce años de edad, cuando el 4 de noviembre de 1964, se produjo el golpe militar del vicepresidente René Barrientos contra su propio presidente, Paz Estenssoro. La descripción minuciosa de un adolescente que por primera vez es testigo de una revuelta política, donde mucha gente sale enardecida a las calles y donde su propia familia tuvo que esconderse, es una pieza testimonial que nadie más podía haber escrito, salvo quien la vivió. Ese es el valor de los testimonios.
En ese capítulo, pero también a lo largo del libro, destaca el estilo narrativo desenfadado y coloquial del autor. Su propia opinión sobre los hechos se filtra entre líneas, por ejemplo, cuando trata temas que conoce bien, como las relaciones con Chile o la guerra del Chaco. A diferencia de los historiadores que deslizan sus opiniones de manera “neutra”, como si no tuvieran posición propia, Valentín expresa las suyas incluso con humor, sin dejar dudas sobre su punto de vista. Los más especializados podrán cuestionar sus afirmaciones o su estilo de contar, pero no sería más que una revisión a través de otro cristal, porque no existe una única mirada sobre las cosas. Cada obra es una propuesta diferente, no una verdad absoluta.
Quizás porque Valentín afirma que conoció a todos los fogoneros de su libro, extrañé (como lector curioso) anécdotas y revelaciones sobre los personajes, pero no están ahí porque el autor, como historiador, ha privilegiado el análisis documental sobre lo anecdótico. No he leído la obra como historiador ni como analista político, sino como lector memorioso, ya que es un ejercicio de rescate sobre hechos que de otra manera se perderían en la hojarasca.
Es un lugar común decir que en internet está todo, pero eso es completamente falso, como bien sabe cualquier investigador serio. Como prueba de ello, desafío a los lectores a que busquen fotos de los “fogoneros”: encontrarán muy pocas, como si su paso por la historia hubiera sido intrascendente. Hay más fotos sobre cualquier improvisado tiktokero de Tarija o de Riberalta, pero muy pocas de quienes forjaron nuestra historia reciente.
Las obras no son como uno quiere que sean, sino como las quiere su autor. En este caso, poco a poco me fui adentrando en la lógica interna de su estructura y entendí que este un libro de historia antes que un relato testimonial. Su autor ha tenido acceso a documentos personales, cartas que no eran públicas, o archivos poco explorados de la Cancillería o de la biblioteca del Congreso, cuya exposición ahora enriquece el relato porque revela hechos que no conocíamos o que no se habían analizado.
Mientras leía Fogoneros del poder me hacía una pregunta cuya respuesta no encontré ni en el prólogo ni el epílogo. ¿A qué lógica corresponde el orden de los capítulos? No es un orden alfabético, ni tampoco un orden cronológico. Quizás, como lector fatigoso, yo esperaba un orden histórico, es decir, el orden en que cada uno de los personajes ingresó al MNR o quizás mejor, el orden en el que se narra aquel hecho cardinal alrededor del cual se construye al personaje. El hilo de la historia estaría así mejor servido. Pero luego entendí (o creo entender), que la lógica del collage es precisamente la que determina que no exista un orden particular y una línea de tiempo que organice los capítulos.
Cada uno de los personajes de Fogoneros del poder está precedido por una cita de Mario Vargas Llosa, lo cual indica que el peruano es uno de los autores preferidos de Valentín. Lo que no me queda claro, es qué tienen que ver esas citas con el contenido de los capítulos. Termino con esa interrogante que traslado al autor.
En un plano más personal, el libro de Valentín me ha hecho revivir episodios que estaban en la trastienda de mi memoria desde la muerte de mi padre en 1981, cuando yo me encontraba en el exilio.
@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta